Rescatamos este magnífico artículo de Antonio Caponnetto a raíz de las profanaciones cometidas estos días en distintas iglesias y capillas de España. Aprovechamos estas líneas para difundir la convocatoria de la Santa Misa en la Capilla universitaria de Somosaguas, mañana viernes 18 de marzo a las 13,30, en desagravio y reparación de las ofensas cometidas por los rojosodomitas.
Conocida es la afirmación de Pío XI, cuando refiriéndose al incremento desorbitado del poder financiero, protestaba contra la economía que se ha vuelto “dura, inexorable y cruel”. Y si al Imperialismo Internacional del Dinero señalaba en primerísimo lugar el Pontífice como fruto funesto de aquella desorbitación, no deja de ser menos cierto que la misma ha traído, entre otras, la desgraciada consecuencia del olvido de cuanto no guarde relación inmediata con el patrimonio material. Simultáneamente víctima y victimario de este economicismo furioso —hijo a su vez de una desacralización compulsiva— el hombre moderno ha optado por la añadidura, en clara contradicción con el mandato evangélico.
Podrá entenderse así que el sacrilegio y la blasfemia se han instalado en nuestra doliente realidad, sin que ninguna reacción condigna suscite en unos y en otros, absorbidos todos, por protagonizar o por padecer aquella aludida inexorabilidad crematística. La más leve modificación del riesgo país o las oscilaciones bursátiles menos perceptibles, tienen en vilo y estremecen al conjunto social, con diligente consagración. Las más graves ofensas a la Fe Católica, en cambio —jamás vistas ni pensadas en esta tierra criolla— encuentran el campo libre de la indiferencia o de la complacencia colectiva, que el bolsillo llora o se llena, pero el alma parece ausente.
No se crea que los términos sacrilegio y blasfemia recién empleados, tienen aquí un alcance genérico o metafórico, como quien se queja difusamente de “lo mal que están las cosas”. Trátase por el contrario de dos pecados abominables y específicos contra el primero y el segundo de los Mandamientos, consistente uno en profanar o tratar indignamente los sacramentos, las acciones litúrgicas, las personas, cosas o lugares sagrados; mientras su horrible par consiste, secamente, en la irreverencia, injuria, desprecio u odio empecinado al hermoso nombre del Señor, como lo invoca el Apóstol Santiago, cuya fiesta litúrgica hoy celebramos. Palabras, obras, gestos, imágenes, sonidos, señales, y tantas formas expresivas combinadas existen hoy, son puestas desde los medios masivos al servicio de estos vicios, que la teología consideró propios de demonios, y hasta —si cabe— de mayor culpa que en ellos en quienes los practican, pues ni siquiera tienen la explicación de proceder de la desesperación connatural al infierno. La propaganda y la publicidad, la llamada gran prensa o la vulgar pasquinería, las programaciones televisivas o radiales, las usinas múltiples de la difusión que la tecnología hoy potencia, compiten en este abyecto ejercicio de la irreverencia, en esta maldita praxis del ultraje, que todas las civilizaciones dignas de ese nombre castigaron con la muerte. Palurdos, canallas y degenerados de la peor ralea tienen prontas sus herramientas para tan torva embestida, con una impunidad que exaspera cuanto alarma, pues bien pronto llegarían las reprimendas y sanciones si tan infames golpes —u otros levísimos— se dirigieran contra aquellos credos que no fueran el de la Verdadera Iglesia. De lo que se sigue la triste certeza de que tamaña ofensiva nos tiene a los católicos por destinatarios excluyentes.
Sería ingenuo sorprenderse y contradictorio esperar algún remedio de las autoridades políticas. Nutridas en el lodazal de sus mismas excrecencias, cualquier arrebato de cielo les está vedado. Prohijadas en las logias donde el Orden Sobrenatural se escarnece a sabiendas, ninguna batalla por la Cruz serían capaces de librar. Resultaría candidez asimismo confiar en que los pastores actuaran con la virilidad que la hora exige. Ganados muchos de ellos por concepciones pacifistas y sincretistas —cuando no, lisa y llanamente transformados en heresiarcas— no cabe siquiera en sus conjeturas plantearse una contienda contra el mundo, una embestida contra el Maligno, una militancia fervorosa que comprometiera los corazones y los puños en la custodia de la reyecía de Jesucristo. Sus afectos están puestos aquí abajo; temporal y horizontalmente tendidos. Y sin embargo, la respuesta se impone y urge; tanto más en medio de las actuales convulsiones mundiales que nos tocan vivir.
Sepa cada católico desagraviar privada y públicamente cualquier atropello, allí donde suceda. Sepa llevar la plegaria reparadora, la penitencia necesaria, la mortificación honesta; y si fuera el caso, sepa llevar los brazos convertidos en ariete y escudo contra los inicuos. Sepa cada católico que ha de unirse espiritual y físicamente con sus auténticos pares, para organizar la réplica, perseverar en la resistencia, sostenerse en la adversidad y confiar en la victoria. Sepa cada católico lo que nos enseña la Escritura sobre el castigo que aguarda a los renegados, y el que de hecho recibieron a lo largo de la historia, se llamaran Jeroboam o Constante, Arrio, Nestorio o Voltaire; fuesen emperadores o funcionarios, ideólogos o poderosos de la tierra. Y si ese católico que ha de saber tales cosas, ha nacido además en esta patria argentina —incorporada a la Cristiandad hace cinco siglos— sepa ya, sin atisbos de dudas o remilgos, cómo sancionaba el General San Martín la conducta de blasfemos y sacrílegos
Antonio Caponnetto
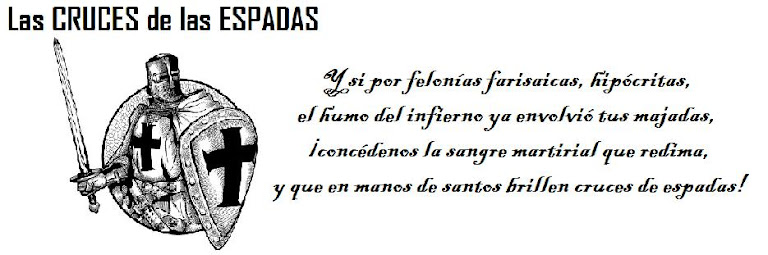



No hay comentarios:
Publicar un comentario