La guerra, es el enfrentamiento humano que ha arrebatado la existencia al mayor número de seres a través de los siglos. La guerra es, por ello, una cuestión obsesionante, jamás agotada, que desasosiega al hombre, y hasta tal punto que posiblemente el sustantivo guerra, considerado una y otra vez, sea el que más adjetivos calificativos pueda mostrarnos para identificar sus variedades o facetas. Se habla así de guerra justa, de guerra divinas, de guerra santa, de guerra ofensiva y defensiva, de prevención y de agresión, de movimientos y de posiciones, de guerra sin cuartel, total, a muerte, de aniquilación y de exterminio, de guerra convencional, de guerra nuclear, de guerra a.b.c. (atómica, bacteriológico y química), de guerra de las galaxias, de guerra civil, de guerra de liberación, de guerra fría, subversiva y revolucionaria, de guerra de guerrillas y de guerra sucia.
La guerra, en todo caso, decía Juan Pablo II el 1 de enero de 1980, «va contra la vida (y) se hace siempre para matar», y en Hiroshima, el 25 de febrero de 1981, afiadió que «la guerra es la destrucción de la vida humana..., es la muerte». Por eso el Papa pide «una nueva conciencia mundial contra la guerra (y hace) un llamamiento a todo el mundo en nombre de la vida».
Ahora bien, si la guerra, en frase de Pío XII, es una «indecible desgracia» (24 de diciembre de 1939), será preciso examinar si, ello no obstante, no sólo se impone como una necesidad biológica, como un corolario de la naturaleza humana decaída de su estado original, sino también como un medio, por terrible que sea, para mantener el derecho que la comunidad política tiene a subsistir. Si la posibilidad de un injusto agresor no puede descartarse y, como demostramos en artículo anterior, la legítima defensa es un derecho del hombre, y hasta un derecho-deber, ¿no será también un derecho y hasta un derecho-deber de la comunidad política apelar a la legítima defensa, es decir, a la guerra, para oponerse a la guerra como agresión injusta de otra u otras comunidades políticas? Por el contrario, siendo la guerra en sí misma injusta, ¿no será, recurrir a ella, en ningún caso posible, ni siquiera para rechazar la que injustamente ha promovido el adversario? El dilema girará, en última instancia, en torno a uno de estos dos postulados: «Si vis pacem para bellum» y «paz a cualquier precio y a toda costa». Ahora bien, como en uno y otro caso lo que se pretende haciendo la guerra o negándose a hacerla es la paz, conviene que nos detengamos en dos temas fundamentales: en el concepto exacto de paz y en la guerra como derecho -«ius ad bellum» para conseguirla.
Por lo que se refiere a la guerra como derecho, se pueden registrar tres posiciones distintas, a saber: la que estima que hay, en determinadas circunstancias, un derecho natural a la guerra; la que entiende que toda comunidad política, por el hecho de serlo, goza de un derecho legal para hacer la guerra, y la que asegura que la guerra es siempre un crimen y jamás un derecho.
La guerra como un derecho natural o «bellum justum»: Royo Marín (ob. cít., pág. 690) escribe que «una nación injustamente atacada tiene un derecho natural de legítima defensa». Por su parte, Ives de la Briere, S. J. («El derecho de la guerra justa», Jus., México, 1944, pág. 87) explicita este punto de vista al afirmar que ese ataque injusto puede producirse no sólo en caso de invasión, en cuyo caso «vim vi repellere omnia jura permittunt», sino también cuando, sin que haya invasión, se viola el derecho de manera cierta, grave y obstinada, con manifiesta culpabilidad moral e injusticia voluntarias.
La guerra como derecho legal o «bellum legale»: la doctrina del «bellum justum» quedó maltrecho y vicíada en su misma raíz cuando fue sustituida por la del «bellum legale», conforme a la cual la guerra sigue siendo un medio, pero no para defender la justicia e imponerla restaurándola, sino como un medio de política internacional del Estado. En esta línea de pensamiento Hugo Grocio concedió al Estado el derecho a hacer la guerra, no exigiendo otro requisito para su licitud que el de su previa declaración por el Príncipe, y Maquiavelo fijó como único criterio a que el Príncipe debería atenerse al declararla,el de la utilidad o interés. Utilidad y estricta legalidad, sin planteamientos morales de ningún género, dieron origen de consuno a la formulación de los contrarios aparentes que rezan así: «la guerra es la continuación de la política por otros medios» (Clausevitz) y «la política es la continuación de la guerra por otros medios» (Alfred Kraus).
La guerra como crimen o «bellum delictum»: siendo la paz un valor supremo, la guerra no puede ser un derecho. Tal es la postura del pacifismo integral, mantenida en ambientes cristianos, no sólo protestantes, sino incluso católicos. En favor de esta tesis, San Basilio afirmó que la guerra no puede ser un medio al servicio de la justicia, porque es en sí un acto contra la justicia misma, y Tertuliano entendió que Cristo, desarmando a Pedro, desarmó a todos los soldados: «Con verte gladium tuum in locum suum» (Mt. 26,52). Erasmo, por su parte, dijo que «la guerra está condenada por la religión cristiana y que no hay paz, aun injusta, que no sea preferible a la más justa de las guerras».
Más recientemente -y siempre dentro del campo católico-, la Declaración de Friburgo, de 19 de octubre de 1931, declaró que «la guerra moderna es inmoral», el cardenal Otraviani aseguró que «la guerra no es ya un instrumento de justicia», el cardenal Alfrink, a la cabeza del movimiento «Pax Christi», sostiene que «ya no hay guerras justas», y monseñor Ancel, más claro y contundente todavía, proclama que «incluso la guerra defensiva es ilícita».
A favor de la guerra-crimen se alega, como en tantas ocasiones, la exigencia absoluta, universal y perenne del «no matarás», añadiendo aquí la bienaventuranza de los pacíficos del Sermón de la Montaña, que deroga la posible licitud de la guerra que pudiera deducirse de los libros de los Macabeos. En tales alegatos se apoya la objeción católica de conciencia a la prestación del servicio militar.
Se olvida, sin embargo, por los objetores católicos de conciencia y por los defensores doctrinales de la guerra como crimen en todo supuesto, que la trasposición de textos no es lícita, y que tampoco es lícita la desfiguración del genuino concepto de paz.
Si es cierto que el Señor ordena a Pedro que guarde su espada, la verdad es que, ordenándoselo en Getsemaní, no ordena lo mismo a todos los soldados, y ello por las siguietes consideraciones: porque algún alcance tendrán, si es que no se aspira a borrarlas del Evangelio, las frases del propio Cristo «Non veni pacem mittere, sed glaudium» (Mt., 10,34), y «qui non habet vendat tunicam suam et emat gladium» (Luc., 22,36); porque no cabe la menor duda que el Señor alude, sin reproche, al «rey que debe hacer la guerra» (Luc., 14,3 l); porque Cristo no pide al centurión que abandone las armas (Mt., 8,10/13); porque Juan el Bautista tampoco censura la milicia, sino la posible malicia de su ejercicio (Luc., 3,14); porque Pedro nada reprocha a Cornelio, el centurión, por serlo (Hechos, 10, 112); porque Pablo hace el elogio de lo que «fortes facti sunt in bello» -de los que fueron valientes en la guerra y «castra verterunt exterorum» -y desbarataron ejércitos extranjeros (Hechos, 11,34). Jesús, por lo tanto, que no quiso que Pedro le defendiese con la espada, reconoce al César, al que hay que reconocer lo suyo (Mt., 22,21; Mc., 12,17, y Luc., 20,24), el derecho a hacer uso legítimo de la espada (Rom., 13,4).
En este sentido, Karl Hörmann, en una análisis del precepto cristiano del amor, concluye que dentro del mismo hay una categoría dé valores, y que es precisamente el amor el que obliga a los dirigentes del Estado, no a dejar indefensos a los amenazados o agredidos, que deben proteger, sino a defenderlos de la amenaza o de la agresión injusta que puede victimarlos.
Por otra parte, si, como sostienen los pacifistas integrales, la paz es un valor supremo, según se deduce de la bienaventuranza de los pacíficos, «beati pacifici» (Mt., 5,9), la guerra que destruye la paz ha de ser forzosamente un crimen. Lo que ocurre, sin embargo, cuando se contesta de forma tan radical, es que se soslaya el segundo de los temas que antes planteábamos, es decir, el de qué se entiende por paz. Por ello, antes de saber si la guerra destruye la paz, hay que preguntarse qué es la paz. En este sentido, la constitución pastoral «Gaudium et spes» (núm. 78) señala que «la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica,., sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia» (Is., 32,7). Pues bien, si la paz es obra de la justicia, «opus iustitiae pax», si la paz es la tranquilidad en el orden, como dice San Agustín, pero del orden querido en la sociedad humana por su divino Fundador, que nos da su paz, una paz distinta de la que da el mundo (Ju., 14,27), la paz no sólo será el resultado de la justicia, sino también del amor, que sobrepasa la justicia («Gaudium et spes», núm. 78, pág. 2), y de la confianza mutuas. Por eso, Juan XXIII, en «Pacen in terris» (11 de abril de 1963), dice que «la paz ha de estar fundada sobre la verdad, construida con las armas de la justicia, vivificada por la caridad y realizada en libertad».
Sentado esto, no cabe la menor duda que la tesis que descalifica la guerra en términos absolutos, calificándola sin más de crimen, no es aceptable. «Bellum non est per se inhonestum». La guerra, decía Suárez, no es un mal absoluto.
Ahora bien, si la guerra no es de por sí inmoral, es preciso saber en qué circunstancias se atiene a las exigencias de la moral y, por tanto, constituye, por ser justa, un verdadero derecho. Vamos, pues, a ocuparnos de:
La guerra justa, como derecho. La guerra como «ultima ratio» será un derecho tan sólo cuando se haga por razón de justicia y pretendiendo que con la justicia se logre la paz verdadera. La Teología clásica y la doctrina católica tradicional, desarrollando esa afirmación, exigen para que la guerra, por ser justa, constituya un derecho de la comunidad política, determinados requisitos. Santo Tomás señalaba que, siendo la «ultima ratio», sea declarada por autoridad competente («auctoritas principis»), que la causa sea justa («iusta causa») y que haya recta intención («intentio recta»).
En cuanto a la previa declaración de guerra «ex praedieto», conviene advertir, como dice Enrique Valcarce, que cuando la autoridad competente no tenga posibilidad de declararla, por las circunstancias que la hacen precisa, el pueblo mismo, como ocurrió con el de Móstoles en tiempo de la invasión napoleónica, puede declararla. También, y en este orden de cosas, se apunta por Eduardo de No («Nueva enciclopedia jurídica española», t. X, pág. 724), que «la declaración de guerra (como) medida formal... tiene (la) desventaja de hacer perder al Estado que inicia las hostilidades el fruto de la sorpresa. (Por ello) el paso del estado de paz al estado de guerra se determina por el hecho (sin más) de la ruptura de las hostilidades», como ocurrió en 107 de las guerras producidas entre 1700 y 1870. En el supuesto de que se cumpla con el requisito formal de la declaración de guerra, esta declaración puede ser simple, con el comienzo inmediato de las operaciones bélicas, o condicionada, para el caso de no conseguir la satisfacción requerida, en cuyo supuesto se denomina «ultimátum».
Por lo que se refiere a la causa justa, San Isidoro de Sevilla especificaba las de «rebus repetendis», recuperar bienes, y «propulsandorum hostium», rechazar a los enemigos. En general, el castigo de una injusticia (violación cierta, grave y obstinada, decía Vitoria), y el recobro de un derecho, por ser considerado como agresiones, se equiparan a la invasión del territorio nacional.
Tratándose de la recta intención, definida como «ut bonorum promoveatur, ut malum vitetur», se requiere, para que exista, una valoración seria de los motivos y de las circunstancias que evite la adopción de un medio que para la prudencia, y no sólo la justicia, no sea desproporcionado. Además, la recta intención, para hacer justa la guerra, no debe concurrir tan sólo en el momento de iniciarla, sino también en el modo de llevarla a cabo («iustus modus»). En este aspecto, jamás pueden ser lícitas las matanzas de no combatientes o de prisioneros (recuérdense los genocidios de Hirohisma y Nagasaki, los bombardeos con fósforo de Dresden y Colonia, y los cementerios de Katin y Paracuellos del Jarama). Por eso, una guerra justa por su causa puede transformarse en injusta, por el modo de conducirla («modus bellandi»), como puede suceder cuando «las acciones bélicas produzcan destrucciones enormes e indiscriminadas, que traspasen excesivamente los límites de la legítima defensa» («Gaudium et spes», núm. 80). Pío XII ya había dicho tajantemente en 1954 que «toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes, es un crimen contra Dios y la humanidad, que hay que condenar con firmeza y valentía».
Lo que acabamos de exponer sobre la guerra, y que parece reducirse a los conflictos bélicos entre Estados, se aplica también a las guerras civiles y a la guerra que impone el terrorismo. Al terrorismo, «nuevo sistema de guerra» («Gaudium et spes», núm. 79, pág. l), «guerra verdadera contra los hombres inermes y las instituciones, movida por oscuros centros de poder», aludía Juan Pablo II dirigiéndose al Sacro Colegio Cardenalicio, el 22 de diciembre de 1980, llamando la atención sobre la «paz del cementerio» que nace de «las ruinas y de la muerte» (que causa) su violencia.
Por lo que se refiere a las guerras civiles, reconocido el derecho de resistencia al poder público (León XIII, «Sapiantiae Christianae»), cuando el poder público es causa del caos moral y político del pueblo, no cabe duda que tal resistencia, que puede iniciarse con la llamada desobediencia civil, puede legitimar, en su caso, el alzamiento en armas. Así se afirma por el cardenal Pla y Deniel, en «Las dos ciudades» (30 de septiembre de 1936), y Pío XI, en su encíclica «Firmisiman constantiam», justifica que «los ciudadanos se unieran en Méjico para defender la nación y defenderse a sí mismos con medios lícitos y apropiados contra los que se valen del poder público para arrastrarlos a la ruina». En tal supuesto, señalaba Balmes, no hay sedición.... «porque la sedición es la revolución contra el bien, y en este caso extremo el verdadero sedicioso es el poder, que usa de su soberanía para arrancar a las almas el respeto de la verdad, del orden y de la justicia». De aquí que Pío XI enviara una «bendición especial a cuantos, se impusieron la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión».
Se trate de guerra entre Estados o de guerra civil dentro del Estado, no puede olvidarse, según copiamos a la letra de la famosa carta colectiva del Episcopado espafiol, publicada a raíz de la Cruzada, que no obstante ser «la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es, a veces, el remedio heroico (y) único para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz».
Pero así y todo, vuelve a insistiese, ¿no será la guerra un remedio bárbaro y cruel, origen de desastres sin cuento, de muerte de miles de personas a las que no cabe ninguna responsabilidad en el litigio? ¿Acaso no hay contradicción entre el propósito de defender la justicia y la utilización para tal fin de un remedio que es a todas luces injusto? ¿No quedará ¡legitimado el quehacer bélico, no por razón de su fin, sino por razón del medio?
A mi juicio, no, si concurren los requisitos de la guerra justa y se pone en juego la virtud de la prudencia al adoptar la decisión de emplearla. Si se hace apelación a la prudencia es, sin duda, porque antes se ha reconocido la licitud de la guerra misma, pues la prudencia, lógicamente, no puede actuar en el vacío. En éste, como en tantos temas, Pío XII, en momentos de la máxima tensión internacional, el 24 de diciembre de 1939, se pronunciaba así: «El anhelo cristiano de paz... es de temple muy distinto del simple sentimiento de humanidad, formado las más de las veces por una mera impresionabilidad, que no odia a la guerra, sino tan sólo por sus horrores y atrocidades, por sus destrucciones y consecuencias, pero no, al mismo tiempo, por su injusticias».
Cuando la guerra, es decir, la agresión injusta, se produce, «el verdadero anhelo cristiano de paz -continuaba Pío XII- es fuerza (y) no debilidad ni causa de resignación. Un pueblo amenazado o víctima ya de una agresión injusta, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer en una indiferencia pasiva». Más aún, calificada «toda guerra de agresión contra aquellos bienes que la ordenación divina de la paz obliga a respetar y a garantizar incondicionalmente y, por ello, también a proteger y defender (como) pecado (y) delito contra la majestad de Dios creador y ordenador del mundo.... la solidaridad de los pueblos, les prohíbe comportarse (ante la agresión injusta) como meros espectadores en actitud de impasible neutralidad».
Cuando los tanques soviéticos ocuparon Hungría, Pla y Deniel hizo aplicación de la doctrina expuesta. «No intervenir en ayuda de Hungría y de los pueblos que sufren, dejar sin socorro a las víctimas inocentes es hoy una falta grave contra la justicia y la caridad»; y el propio Pío XII, con vibrante energía, exclamó entonces: «Cuando en un pueblo se violan los derechos humanos y armas extranjeras con hierro y con sangre abrogan el honor y la libertad, entonces la sangre vertida clama venganza, entonces -con frases de Isaías¡ay de ti, devastador!; ¡ay de ti, saqueador que confías en la muchedumbre de los carros, porque el Señor se levanta contra aquellos que obran la iniquidad!»
Es cierto que, como los padres conciliares observaron, «las nuevas armas nos obligan al examen de la guerra con una mentalidad totalmente nueva» («Gaudium et spes», número 86, pág. 2), pues «en nuestro tiempo, que se ufana de la energía atómica, es irracional pensar que la guerra sea medio apto para restablecer los derechos violados» (Juan XXIII, «Pacem in terris»).
Pero, aun así, mientras haya valores que son más fundamentales que el hombre por sí mismo; mientras consideremos al hombre como algo más que un «robot» o un esclavo, mientras la libertad y la dignidad de los hijos de Dios esté por encima de la paz falsa y de la vida, mientras no haya un desarme total y una fuerza que lo garantice, los pueblos no pueden evitar que otros les impongan la guerra, y tienen el derecho y el deber de defenderse de la guerra misma, prepa rándose para ella y luchando contra aquellos que se la imponen.
No nos engañemos. El profeta Isaías dejó escrito que en la mancha del pecado está la raíz de la guerra en el hombre, y entre los hombres y la Constitución «Gaudium et spes», en idéntica línea de pensamiento, concluye: «En cuanto los hombres son pecadores les amenaza el peligro de la guerra y les seguirá amenazando hasta la venida de Cristo» (número 78, p. 116).
De aquí que, como el texto conciliar dice (número 79, p.' 4), «mientras persista el peligro de guerra y falte una autoridad internacional competente dotada de fuerza bas tante, no se podrá negar a los Gobiernos el que, agotadas todas las formas posibles de tratos pacíficos, recurran al derecho de legítima defensa. A los gobernantes y a todos cuantos participan de la responsabilidad de un Estado in cumbe por ello el deber de proteger la vida de los pueblos puestos a su cuidado».
Por su parte, Pablo VI, en su discurso a la ONU de 4 de octubre de 1965, afirmó: «Si queréis ser hermanos, dejar caer las armas. Sin embargo, mientras el hombre sea el ser débil, cambiante e incluso a menudo peligroso, las armas defensivas serán desgraciadamente necesarias», y en 21 de abril de 1965 especificaba: «El centurión demuestra que no hay incompatibilidad entre la rígida disciplina del soldado y la disciplina de la fe, entre el ideal del soldado y el ideal del creyente.» Por su parte, la misma Constitución «Gaudium et spes» (número 79, p." 5), dice que «los que al servicio de la patria se hallan en el ejército, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función contribuyen realmente a estabilizar la paz».
El repudio de la guerra total y de exterminio, el deseo de que la humanidad se libere de la guerra no implican, pues, la condenación en todo caso de la guerra, ni mucho menos identificar la paz con el mantenimiento de la injusticia.
A título de conclusiones, podemos formular las siguientes:
1ª) que la guerra de agresión es inmoral e injusta, un verdadero crimen o delito grave, que debe ser castigado internacionalmente (Pío XII, radiomensaje de Navidad de 1948; 30 de septiembre de 1954 y 3 de octubre de 1953);
2ª) que la guerra defensiva contra un agresor injusto es lícita y puede constituir una obligación cristiana para la defensa de la justicia y de la paz (Pío Xil, 3 de octubre de 1953, radiomensaje de Navidad de 1956: «Este derecho a mantenerse a la defensiva no se le puede negar ni aun en el día de hoy a ningún Estado»);
3ª) que la guerra defensiva lícita puede ser una guerra preventiva para impedir que la amenaza se consume;
4ª) que «no sólo frente a la invasión clamorosa y armada, sino también frente a aquella agresión reticente y sorda de la que ha venido en llamarse guerra fría -que la moral absolutamente condena-, el atacado o atacados pacíficos tienen no sólo el derecho, sino el sagrado deber de rechazarla, porque ningún Estado puede aceptar tranquilamente la ruina económica o la esclavitud política» (Pío XII, 19 de septiembre de 1952);
5ª) que aun en el supuesto de que existiera «una autoridad internacional competente y prevista de medios eficaces» («Gaudium et spes», número 79, p." 4) la coacción armada ejercida sobre el injusto agresor, legitimado, además en este caso, por una instancia superadora de la identificación del juez y de la parte, seria también una guerra, aunque, por supuesto, justa;
6ª) que el drama humano consiste en que no obstante la brutalidad de la guerra, cuando se quiere luchar contra la guerra, por injusta, no cabe más, agotados los otros medios, que recurrir a la misma guerra, que en este caso sería justa. Por eso, hasta los pacifistas, desde el subconsciente, no tienen otra solución que gritar: ¡guerra a la guerra!
Blas Piñar
La guerra, en todo caso, decía Juan Pablo II el 1 de enero de 1980, «va contra la vida (y) se hace siempre para matar», y en Hiroshima, el 25 de febrero de 1981, afiadió que «la guerra es la destrucción de la vida humana..., es la muerte». Por eso el Papa pide «una nueva conciencia mundial contra la guerra (y hace) un llamamiento a todo el mundo en nombre de la vida».
Ahora bien, si la guerra, en frase de Pío XII, es una «indecible desgracia» (24 de diciembre de 1939), será preciso examinar si, ello no obstante, no sólo se impone como una necesidad biológica, como un corolario de la naturaleza humana decaída de su estado original, sino también como un medio, por terrible que sea, para mantener el derecho que la comunidad política tiene a subsistir. Si la posibilidad de un injusto agresor no puede descartarse y, como demostramos en artículo anterior, la legítima defensa es un derecho del hombre, y hasta un derecho-deber, ¿no será también un derecho y hasta un derecho-deber de la comunidad política apelar a la legítima defensa, es decir, a la guerra, para oponerse a la guerra como agresión injusta de otra u otras comunidades políticas? Por el contrario, siendo la guerra en sí misma injusta, ¿no será, recurrir a ella, en ningún caso posible, ni siquiera para rechazar la que injustamente ha promovido el adversario? El dilema girará, en última instancia, en torno a uno de estos dos postulados: «Si vis pacem para bellum» y «paz a cualquier precio y a toda costa». Ahora bien, como en uno y otro caso lo que se pretende haciendo la guerra o negándose a hacerla es la paz, conviene que nos detengamos en dos temas fundamentales: en el concepto exacto de paz y en la guerra como derecho -«ius ad bellum» para conseguirla.
Por lo que se refiere a la guerra como derecho, se pueden registrar tres posiciones distintas, a saber: la que estima que hay, en determinadas circunstancias, un derecho natural a la guerra; la que entiende que toda comunidad política, por el hecho de serlo, goza de un derecho legal para hacer la guerra, y la que asegura que la guerra es siempre un crimen y jamás un derecho.
La guerra como un derecho natural o «bellum justum»: Royo Marín (ob. cít., pág. 690) escribe que «una nación injustamente atacada tiene un derecho natural de legítima defensa». Por su parte, Ives de la Briere, S. J. («El derecho de la guerra justa», Jus., México, 1944, pág. 87) explicita este punto de vista al afirmar que ese ataque injusto puede producirse no sólo en caso de invasión, en cuyo caso «vim vi repellere omnia jura permittunt», sino también cuando, sin que haya invasión, se viola el derecho de manera cierta, grave y obstinada, con manifiesta culpabilidad moral e injusticia voluntarias.
La guerra como derecho legal o «bellum legale»: la doctrina del «bellum justum» quedó maltrecho y vicíada en su misma raíz cuando fue sustituida por la del «bellum legale», conforme a la cual la guerra sigue siendo un medio, pero no para defender la justicia e imponerla restaurándola, sino como un medio de política internacional del Estado. En esta línea de pensamiento Hugo Grocio concedió al Estado el derecho a hacer la guerra, no exigiendo otro requisito para su licitud que el de su previa declaración por el Príncipe, y Maquiavelo fijó como único criterio a que el Príncipe debería atenerse al declararla,el de la utilidad o interés. Utilidad y estricta legalidad, sin planteamientos morales de ningún género, dieron origen de consuno a la formulación de los contrarios aparentes que rezan así: «la guerra es la continuación de la política por otros medios» (Clausevitz) y «la política es la continuación de la guerra por otros medios» (Alfred Kraus).
La guerra como crimen o «bellum delictum»: siendo la paz un valor supremo, la guerra no puede ser un derecho. Tal es la postura del pacifismo integral, mantenida en ambientes cristianos, no sólo protestantes, sino incluso católicos. En favor de esta tesis, San Basilio afirmó que la guerra no puede ser un medio al servicio de la justicia, porque es en sí un acto contra la justicia misma, y Tertuliano entendió que Cristo, desarmando a Pedro, desarmó a todos los soldados: «Con verte gladium tuum in locum suum» (Mt. 26,52). Erasmo, por su parte, dijo que «la guerra está condenada por la religión cristiana y que no hay paz, aun injusta, que no sea preferible a la más justa de las guerras».
Más recientemente -y siempre dentro del campo católico-, la Declaración de Friburgo, de 19 de octubre de 1931, declaró que «la guerra moderna es inmoral», el cardenal Otraviani aseguró que «la guerra no es ya un instrumento de justicia», el cardenal Alfrink, a la cabeza del movimiento «Pax Christi», sostiene que «ya no hay guerras justas», y monseñor Ancel, más claro y contundente todavía, proclama que «incluso la guerra defensiva es ilícita».
A favor de la guerra-crimen se alega, como en tantas ocasiones, la exigencia absoluta, universal y perenne del «no matarás», añadiendo aquí la bienaventuranza de los pacíficos del Sermón de la Montaña, que deroga la posible licitud de la guerra que pudiera deducirse de los libros de los Macabeos. En tales alegatos se apoya la objeción católica de conciencia a la prestación del servicio militar.
Se olvida, sin embargo, por los objetores católicos de conciencia y por los defensores doctrinales de la guerra como crimen en todo supuesto, que la trasposición de textos no es lícita, y que tampoco es lícita la desfiguración del genuino concepto de paz.
Si es cierto que el Señor ordena a Pedro que guarde su espada, la verdad es que, ordenándoselo en Getsemaní, no ordena lo mismo a todos los soldados, y ello por las siguietes consideraciones: porque algún alcance tendrán, si es que no se aspira a borrarlas del Evangelio, las frases del propio Cristo «Non veni pacem mittere, sed glaudium» (Mt., 10,34), y «qui non habet vendat tunicam suam et emat gladium» (Luc., 22,36); porque no cabe la menor duda que el Señor alude, sin reproche, al «rey que debe hacer la guerra» (Luc., 14,3 l); porque Cristo no pide al centurión que abandone las armas (Mt., 8,10/13); porque Juan el Bautista tampoco censura la milicia, sino la posible malicia de su ejercicio (Luc., 3,14); porque Pedro nada reprocha a Cornelio, el centurión, por serlo (Hechos, 10, 112); porque Pablo hace el elogio de lo que «fortes facti sunt in bello» -de los que fueron valientes en la guerra y «castra verterunt exterorum» -y desbarataron ejércitos extranjeros (Hechos, 11,34). Jesús, por lo tanto, que no quiso que Pedro le defendiese con la espada, reconoce al César, al que hay que reconocer lo suyo (Mt., 22,21; Mc., 12,17, y Luc., 20,24), el derecho a hacer uso legítimo de la espada (Rom., 13,4).
En este sentido, Karl Hörmann, en una análisis del precepto cristiano del amor, concluye que dentro del mismo hay una categoría dé valores, y que es precisamente el amor el que obliga a los dirigentes del Estado, no a dejar indefensos a los amenazados o agredidos, que deben proteger, sino a defenderlos de la amenaza o de la agresión injusta que puede victimarlos.
Por otra parte, si, como sostienen los pacifistas integrales, la paz es un valor supremo, según se deduce de la bienaventuranza de los pacíficos, «beati pacifici» (Mt., 5,9), la guerra que destruye la paz ha de ser forzosamente un crimen. Lo que ocurre, sin embargo, cuando se contesta de forma tan radical, es que se soslaya el segundo de los temas que antes planteábamos, es decir, el de qué se entiende por paz. Por ello, antes de saber si la guerra destruye la paz, hay que preguntarse qué es la paz. En este sentido, la constitución pastoral «Gaudium et spes» (núm. 78) señala que «la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica,., sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia» (Is., 32,7). Pues bien, si la paz es obra de la justicia, «opus iustitiae pax», si la paz es la tranquilidad en el orden, como dice San Agustín, pero del orden querido en la sociedad humana por su divino Fundador, que nos da su paz, una paz distinta de la que da el mundo (Ju., 14,27), la paz no sólo será el resultado de la justicia, sino también del amor, que sobrepasa la justicia («Gaudium et spes», núm. 78, pág. 2), y de la confianza mutuas. Por eso, Juan XXIII, en «Pacen in terris» (11 de abril de 1963), dice que «la paz ha de estar fundada sobre la verdad, construida con las armas de la justicia, vivificada por la caridad y realizada en libertad».
Sentado esto, no cabe la menor duda que la tesis que descalifica la guerra en términos absolutos, calificándola sin más de crimen, no es aceptable. «Bellum non est per se inhonestum». La guerra, decía Suárez, no es un mal absoluto.
Ahora bien, si la guerra no es de por sí inmoral, es preciso saber en qué circunstancias se atiene a las exigencias de la moral y, por tanto, constituye, por ser justa, un verdadero derecho. Vamos, pues, a ocuparnos de:
La guerra justa, como derecho. La guerra como «ultima ratio» será un derecho tan sólo cuando se haga por razón de justicia y pretendiendo que con la justicia se logre la paz verdadera. La Teología clásica y la doctrina católica tradicional, desarrollando esa afirmación, exigen para que la guerra, por ser justa, constituya un derecho de la comunidad política, determinados requisitos. Santo Tomás señalaba que, siendo la «ultima ratio», sea declarada por autoridad competente («auctoritas principis»), que la causa sea justa («iusta causa») y que haya recta intención («intentio recta»).
En cuanto a la previa declaración de guerra «ex praedieto», conviene advertir, como dice Enrique Valcarce, que cuando la autoridad competente no tenga posibilidad de declararla, por las circunstancias que la hacen precisa, el pueblo mismo, como ocurrió con el de Móstoles en tiempo de la invasión napoleónica, puede declararla. También, y en este orden de cosas, se apunta por Eduardo de No («Nueva enciclopedia jurídica española», t. X, pág. 724), que «la declaración de guerra (como) medida formal... tiene (la) desventaja de hacer perder al Estado que inicia las hostilidades el fruto de la sorpresa. (Por ello) el paso del estado de paz al estado de guerra se determina por el hecho (sin más) de la ruptura de las hostilidades», como ocurrió en 107 de las guerras producidas entre 1700 y 1870. En el supuesto de que se cumpla con el requisito formal de la declaración de guerra, esta declaración puede ser simple, con el comienzo inmediato de las operaciones bélicas, o condicionada, para el caso de no conseguir la satisfacción requerida, en cuyo supuesto se denomina «ultimátum».
Por lo que se refiere a la causa justa, San Isidoro de Sevilla especificaba las de «rebus repetendis», recuperar bienes, y «propulsandorum hostium», rechazar a los enemigos. En general, el castigo de una injusticia (violación cierta, grave y obstinada, decía Vitoria), y el recobro de un derecho, por ser considerado como agresiones, se equiparan a la invasión del territorio nacional.
Tratándose de la recta intención, definida como «ut bonorum promoveatur, ut malum vitetur», se requiere, para que exista, una valoración seria de los motivos y de las circunstancias que evite la adopción de un medio que para la prudencia, y no sólo la justicia, no sea desproporcionado. Además, la recta intención, para hacer justa la guerra, no debe concurrir tan sólo en el momento de iniciarla, sino también en el modo de llevarla a cabo («iustus modus»). En este aspecto, jamás pueden ser lícitas las matanzas de no combatientes o de prisioneros (recuérdense los genocidios de Hirohisma y Nagasaki, los bombardeos con fósforo de Dresden y Colonia, y los cementerios de Katin y Paracuellos del Jarama). Por eso, una guerra justa por su causa puede transformarse en injusta, por el modo de conducirla («modus bellandi»), como puede suceder cuando «las acciones bélicas produzcan destrucciones enormes e indiscriminadas, que traspasen excesivamente los límites de la legítima defensa» («Gaudium et spes», núm. 80). Pío XII ya había dicho tajantemente en 1954 que «toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes, es un crimen contra Dios y la humanidad, que hay que condenar con firmeza y valentía».
Lo que acabamos de exponer sobre la guerra, y que parece reducirse a los conflictos bélicos entre Estados, se aplica también a las guerras civiles y a la guerra que impone el terrorismo. Al terrorismo, «nuevo sistema de guerra» («Gaudium et spes», núm. 79, pág. l), «guerra verdadera contra los hombres inermes y las instituciones, movida por oscuros centros de poder», aludía Juan Pablo II dirigiéndose al Sacro Colegio Cardenalicio, el 22 de diciembre de 1980, llamando la atención sobre la «paz del cementerio» que nace de «las ruinas y de la muerte» (que causa) su violencia.
Por lo que se refiere a las guerras civiles, reconocido el derecho de resistencia al poder público (León XIII, «Sapiantiae Christianae»), cuando el poder público es causa del caos moral y político del pueblo, no cabe duda que tal resistencia, que puede iniciarse con la llamada desobediencia civil, puede legitimar, en su caso, el alzamiento en armas. Así se afirma por el cardenal Pla y Deniel, en «Las dos ciudades» (30 de septiembre de 1936), y Pío XI, en su encíclica «Firmisiman constantiam», justifica que «los ciudadanos se unieran en Méjico para defender la nación y defenderse a sí mismos con medios lícitos y apropiados contra los que se valen del poder público para arrastrarlos a la ruina». En tal supuesto, señalaba Balmes, no hay sedición.... «porque la sedición es la revolución contra el bien, y en este caso extremo el verdadero sedicioso es el poder, que usa de su soberanía para arrancar a las almas el respeto de la verdad, del orden y de la justicia». De aquí que Pío XI enviara una «bendición especial a cuantos, se impusieron la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión».
Se trate de guerra entre Estados o de guerra civil dentro del Estado, no puede olvidarse, según copiamos a la letra de la famosa carta colectiva del Episcopado espafiol, publicada a raíz de la Cruzada, que no obstante ser «la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es, a veces, el remedio heroico (y) único para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz».
Pero así y todo, vuelve a insistiese, ¿no será la guerra un remedio bárbaro y cruel, origen de desastres sin cuento, de muerte de miles de personas a las que no cabe ninguna responsabilidad en el litigio? ¿Acaso no hay contradicción entre el propósito de defender la justicia y la utilización para tal fin de un remedio que es a todas luces injusto? ¿No quedará ¡legitimado el quehacer bélico, no por razón de su fin, sino por razón del medio?
A mi juicio, no, si concurren los requisitos de la guerra justa y se pone en juego la virtud de la prudencia al adoptar la decisión de emplearla. Si se hace apelación a la prudencia es, sin duda, porque antes se ha reconocido la licitud de la guerra misma, pues la prudencia, lógicamente, no puede actuar en el vacío. En éste, como en tantos temas, Pío XII, en momentos de la máxima tensión internacional, el 24 de diciembre de 1939, se pronunciaba así: «El anhelo cristiano de paz... es de temple muy distinto del simple sentimiento de humanidad, formado las más de las veces por una mera impresionabilidad, que no odia a la guerra, sino tan sólo por sus horrores y atrocidades, por sus destrucciones y consecuencias, pero no, al mismo tiempo, por su injusticias».
Cuando la guerra, es decir, la agresión injusta, se produce, «el verdadero anhelo cristiano de paz -continuaba Pío XII- es fuerza (y) no debilidad ni causa de resignación. Un pueblo amenazado o víctima ya de una agresión injusta, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer en una indiferencia pasiva». Más aún, calificada «toda guerra de agresión contra aquellos bienes que la ordenación divina de la paz obliga a respetar y a garantizar incondicionalmente y, por ello, también a proteger y defender (como) pecado (y) delito contra la majestad de Dios creador y ordenador del mundo.... la solidaridad de los pueblos, les prohíbe comportarse (ante la agresión injusta) como meros espectadores en actitud de impasible neutralidad».
Cuando los tanques soviéticos ocuparon Hungría, Pla y Deniel hizo aplicación de la doctrina expuesta. «No intervenir en ayuda de Hungría y de los pueblos que sufren, dejar sin socorro a las víctimas inocentes es hoy una falta grave contra la justicia y la caridad»; y el propio Pío XII, con vibrante energía, exclamó entonces: «Cuando en un pueblo se violan los derechos humanos y armas extranjeras con hierro y con sangre abrogan el honor y la libertad, entonces la sangre vertida clama venganza, entonces -con frases de Isaías¡ay de ti, devastador!; ¡ay de ti, saqueador que confías en la muchedumbre de los carros, porque el Señor se levanta contra aquellos que obran la iniquidad!»
Es cierto que, como los padres conciliares observaron, «las nuevas armas nos obligan al examen de la guerra con una mentalidad totalmente nueva» («Gaudium et spes», número 86, pág. 2), pues «en nuestro tiempo, que se ufana de la energía atómica, es irracional pensar que la guerra sea medio apto para restablecer los derechos violados» (Juan XXIII, «Pacem in terris»).
Pero, aun así, mientras haya valores que son más fundamentales que el hombre por sí mismo; mientras consideremos al hombre como algo más que un «robot» o un esclavo, mientras la libertad y la dignidad de los hijos de Dios esté por encima de la paz falsa y de la vida, mientras no haya un desarme total y una fuerza que lo garantice, los pueblos no pueden evitar que otros les impongan la guerra, y tienen el derecho y el deber de defenderse de la guerra misma, prepa rándose para ella y luchando contra aquellos que se la imponen.
No nos engañemos. El profeta Isaías dejó escrito que en la mancha del pecado está la raíz de la guerra en el hombre, y entre los hombres y la Constitución «Gaudium et spes», en idéntica línea de pensamiento, concluye: «En cuanto los hombres son pecadores les amenaza el peligro de la guerra y les seguirá amenazando hasta la venida de Cristo» (número 78, p. 116).
De aquí que, como el texto conciliar dice (número 79, p.' 4), «mientras persista el peligro de guerra y falte una autoridad internacional competente dotada de fuerza bas tante, no se podrá negar a los Gobiernos el que, agotadas todas las formas posibles de tratos pacíficos, recurran al derecho de legítima defensa. A los gobernantes y a todos cuantos participan de la responsabilidad de un Estado in cumbe por ello el deber de proteger la vida de los pueblos puestos a su cuidado».
Por su parte, Pablo VI, en su discurso a la ONU de 4 de octubre de 1965, afirmó: «Si queréis ser hermanos, dejar caer las armas. Sin embargo, mientras el hombre sea el ser débil, cambiante e incluso a menudo peligroso, las armas defensivas serán desgraciadamente necesarias», y en 21 de abril de 1965 especificaba: «El centurión demuestra que no hay incompatibilidad entre la rígida disciplina del soldado y la disciplina de la fe, entre el ideal del soldado y el ideal del creyente.» Por su parte, la misma Constitución «Gaudium et spes» (número 79, p." 5), dice que «los que al servicio de la patria se hallan en el ejército, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función contribuyen realmente a estabilizar la paz».
El repudio de la guerra total y de exterminio, el deseo de que la humanidad se libere de la guerra no implican, pues, la condenación en todo caso de la guerra, ni mucho menos identificar la paz con el mantenimiento de la injusticia.
A título de conclusiones, podemos formular las siguientes:
1ª) que la guerra de agresión es inmoral e injusta, un verdadero crimen o delito grave, que debe ser castigado internacionalmente (Pío XII, radiomensaje de Navidad de 1948; 30 de septiembre de 1954 y 3 de octubre de 1953);
2ª) que la guerra defensiva contra un agresor injusto es lícita y puede constituir una obligación cristiana para la defensa de la justicia y de la paz (Pío Xil, 3 de octubre de 1953, radiomensaje de Navidad de 1956: «Este derecho a mantenerse a la defensiva no se le puede negar ni aun en el día de hoy a ningún Estado»);
3ª) que la guerra defensiva lícita puede ser una guerra preventiva para impedir que la amenaza se consume;
4ª) que «no sólo frente a la invasión clamorosa y armada, sino también frente a aquella agresión reticente y sorda de la que ha venido en llamarse guerra fría -que la moral absolutamente condena-, el atacado o atacados pacíficos tienen no sólo el derecho, sino el sagrado deber de rechazarla, porque ningún Estado puede aceptar tranquilamente la ruina económica o la esclavitud política» (Pío XII, 19 de septiembre de 1952);
5ª) que aun en el supuesto de que existiera «una autoridad internacional competente y prevista de medios eficaces» («Gaudium et spes», número 79, p." 4) la coacción armada ejercida sobre el injusto agresor, legitimado, además en este caso, por una instancia superadora de la identificación del juez y de la parte, seria también una guerra, aunque, por supuesto, justa;
6ª) que el drama humano consiste en que no obstante la brutalidad de la guerra, cuando se quiere luchar contra la guerra, por injusta, no cabe más, agotados los otros medios, que recurrir a la misma guerra, que en este caso sería justa. Por eso, hasta los pacifistas, desde el subconsciente, no tienen otra solución que gritar: ¡guerra a la guerra!
Blas Piñar
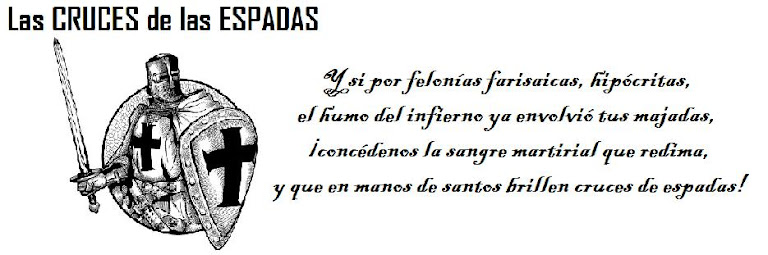



De la introducción del libro
ResponderEliminar"Sangre en La Alcarria: Guerra en Sigüenza 1936-39" ISBN 978-84-937266-3-8.
Aquella (LA CRUZADA) no fue, aunque muchos quieran ignorarlo, una simple y trágica contienda entre españoles por motivos materiales y egoístas, fue un choque brutal entre dos concepciones de enfocar la vida, en aspectos tan trascendentales como la relación con Dios y la libertad, e incluso de la mera pervivencia de España como nación.
En absoluto comparto tópicos como “todos perdimos aquella guerra”, “nadie tenía la verdad y la razón”, “la verdad es la que dictan las urnas”, “no hay guerras civiles justificadas”. Aquella guerra fue profunda y fundamentalmente ideológica, y las ideas, como tantas cosas, pueden ser buenas o malas. En la naturaleza, y en el plano moral, existen los dos extremos y una amplia variedad de opciones entre ellos. Por supuesto que ni todos los “nacionales” actuaron bien y con móviles universalmente puros, ni los “rojos”, como ellos mismo se autodenominaban, eran todos absolutamente perversos y seguidores de ideas malvadas. Pero, en líneas generales, un bando sí tenía la razón y el otro no, uno atacaba a la religión católica obsesivamente y el otro la defendía, uno sentía pasión por España y el otro buscaba un federalismo quebrantador de su unidad y un absoluto seguidismo de la Internacional Comunista. Esto fue así, y no en vano las jerarquías eclesiásticas de Roma y de España denominaron Cruzada a la contienda. Y en cuanto a las guerras en general, pueden ser justas o injustas según sus fines o sus medios, con independencia de que sea entre extraños o hermanos, sin dejar de ponderar lo doloroso y trágico del segundo caso.
No puede haber paz si no hay justicia, y muchas veces para que haya justicia la guerra es necesaria.
ResponderEliminarLa paz por sí misma puede ser el Mal, y la guerra por sí misma el Bien. La justicia de Dios está con los que defienden la vida, la Fe y la Patria. Y para defenderlos hay que librar la guerra.
ResponderEliminarLas armas se usan para defender la vida, como en la guerra justa; y no en nombre de la muerte, que es lo que se da en la guerra de exterminio.