A lo largo de la historia, los españoles siempre tuvimos a honra la preservación de nuestra Unidad religiosa católica, desde que la juró Recaredo en el III Concilio de Toledo -año 589- hasta la ley todavía cercana de 1968 (que, como consecuencia del II Concilio Vaticano, proclamó la "libertad religiosa") y más propiamente hasta la vigente Constitución laica de 1978, con la solo excepción de los cinco años de la II República. Incluso las Constituciones liberales del siglo pasado, por más que afirmasen como origen del poder el propio pacto constitucional, establecían la Unidad religiosa y la confesionalidad católica del Estado como punto primero de esa convención. Es decir, el Rey y las leyes reconocieron siempre a la religión católica como religión oficial, y los cultos públicos, la enseñanza y las costumbres se regularon dentro de los supuestos básicos de la fe católica.
Los sucesivos centenarios de aquel concilio toledano fueron siempre celebrados como una gloria nacional, símbolo de fidelidad y de paz espiritual. Distinto será el caso en este centenario, el decimocuarto. Ya no se recordará como el origen gozoso de algo vigente, sino, por vez primera, como algo pretérito, superado. Tampoco las autoridades lo conmemorarán -si es que lo conmemoran- como un bien pasado, añorable, sino, todo lo más, como una situación "cultural" que tuvo su razón de ser en otras épocas, pero que ha sido ya sustituida por nuevas formas de convivencia civil y religiosa "pluralistas", "laicas" o "humanistas". Ya lo ha dicho el Cardenal Primado ante una pregunta de los periodistas sobre cómo habrá de tratarse esa efemérides. "No queremos darle de ninguna manera aires apologéticos ni triunfalistas -ha sido su respuesta- subrayaremos su significado cultural y humano a la luz del más cercano de los concilios, el Vaticano II".
Un principio objetado
A quienes afirmamos hoy que es moralmente obligatorio y prácticamente necesario restablecer en España la confesionalidad del Estado y la unidad católica se nos suelen oponer tres objeciones aparentemente de peso:
La primera es de carácter a la vez teológico y psicológico: ¿Por qué la Iglesia defendió siempre (hasta el Concilio Vaticano II) como necesaria la confesionalidad del Estado y valoró sobre toda otra situación la unidad religiosa de un pueblo? ¿Por qué se opuso en todo tiempo a la libertad religiosa en el fuero externo y a la laicidad del Estado? Si la fe es una virtud teologal, infusa, y la profesión religiosa es lo más intimo o personal del hombre, ¿por qué no ha de disponer éste de la más absoluta libertad de conciencia, de práctica y de expresión religiosas? ¿Por qué no admitir una completa independencia entre el orden civil y el religioso, entre el Estado y la Iglesia?
La segunda objeción es de carácter fáctico, existencial o histórico: de hecho la unidad religiosa no existe ya en la sociedad, ni siquiera en España; una gran parte de la población es ajena a la práctica del catolicismo sea por indiferencia, sea por adhesión al marxismo ateo, sea por la propaganda reciente de otras religiones.
La tercera objeción se basa en un argumento de autoridad eclesiástica: la propia Iglesia en la Declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II ha decretado la libertad religiosa en el fuero externo de las conciencias y ha presionado sobre los gobiernos católicos para que la establezcan legalmente.
Para responder a estas objeciones parece preciso aclarar previamente lo que entendemos por unidad religiosa. La unidad religiosa y la confesionalidad del Estado no suponen imponer a nadie una fe religiosa (lo que es moral y físicamente imposible) ni menos, su práctica. Ni siquiera prohibir el culto privado de otras religiones. Supone si que las leyes se atengan a una moral inmutable cuyo cimiento religioso se hallará, en último término, en los Mandamientos de la ley de Dios. Y que el Estado profesará y protegerá la religión católica como única exteriorizable públicamente.
Aclarado esto, nos cumple responder a aquellas tres objeciones.
Objeción teológica y psicológica
El primer y fundamental de los Mandamientos, que obligan al hombre es el de amar a Dios sobre todas las cosas, y esto tanto en el plano personal como en el colectivo o social. Porque el hombre es social por naturaleza y no cabe distinguir una naturaleza individual sujeta al deber religioso y otra social exenta de tal vinculo, es decir, religiosamente neutra. El cristiano debe formar una sociedad cristiana, con leyes, instituciones y costumbres inspiradas en su fe o, al menos, no hostiles a ella. Y lo mismo que en el plano individual tiene el cristiano obligación de preservar su fe, de no exponerla a peligros, así también asiste al gobernante católico el deber de preservar la fe ambiental, de promover las condiciones idóneas para su mantenimiento y expansión. Al igual que el hombre no puede subsistir físicamente en estado de aislamiento, sin ayuda de la sociedad, así tampoco la fe y la virtud pueden conservarse ambientalmente sin el apoyo de un medio adecuado que está formado por la estructura familiar, las costumbres y las instituciones cristianas. Si este deber de formar sociedad religiosa fuera susceptible de más o de menos reconoceríamos un caso cumbre en la génesis de nuestra propia patria, nacida de los reductos primeros de la Reconquista cuyo factor diferencial fue precisamente el cristianismo, y religioso fue el sentido de su lucha.
Pero esto, además de un deber religioso es para el hombre una necesidad práctica en el orden político: si la vida social y las leyes dejan de apoyarse en unos principios inmutables para convertirse en opinión y sufragio, todo queda sometido a discusión, y el desorden moral y civil crece hasta hacerse incontenible. Como aconteció a los romanos en su última decadencia, llega un momento en que la sociedad no soporta ni sus males ni sus remedios.
No puede subsistir en efecto, un gobierno estable que no se asiente en lo que se ha llamado una "ortodoxia pública". Es decir, un punto de referencia que permita apelar a un criterio superior de autoridad y obligatoriedad, base de las instituciones, las leyes, las sentencias. Y un consenso ambiental -más o menos consciente- sobre las normas de conducta y los valores vigentes en esa sociedad, normas que trasciendan la mera voluntad humana o la utilidad pública. Al igual que toda civilización histórica se ha formado siempre en torno a una vivencia religiosa (piénsese en la Cristiandad o en el Islam), el gobierno de los hombres ha de poseer una referencia última a ese cimiento religioso o sacral. Cuando éste falta o se niega -como en la democracia moderna- se cae en el puro positivismo legal, y se vive de lo que quede de fe ambiental en las conciencias, en las familias y en las costumbres. Cuando nada queda ya todo se hace incierto y discutible y la sociedad se desmorona. La pérdida de una unidad religiosa es el origen de la actual disolución -más o menos rápida- de las nacionalidades y civilizaciones.
La democracia moderna -el régimen nacido de la Revolución cuyo bicentenario se celebra también este año- elimina del mundo moral y político cuanto trascienda al hombre mismo: ya no existirán principios superiores, ni imperativos de validez absoluto; todo será relativo al hombre y a las mayorías, meras opiniones computables en el sufragio y cambiantes por su misma naturaleza.
Este régimen "de opinión", antropocéntrico y relativista, excluye de la política al cristiano consciente. Sólo podrá participar en ella desde partidos de oposición, no ya al gobierno, sino al sistema mismo; es decir, desde partidos marginales de carácter meramente testimonial. Porque, por principio, el católico no puede admitir la voluntad general como fuente de la ley y del poder.
En rigor, excluye también al hombre mismo, a todo hombre, al destruir la consistencia de la política como obra humana. ¿Quién edificará, con fe y empeño si sabe que construye sobre arena movediza? ¿Qué cuanto afirme o establezca no posee más vigencia ni validez que la opinión mudable de las mayorías? El régimen de partidos o de opinión elimina en la político el sentido de la acción al negar objetivos y referencias válidas por si mismas, y elimina la estabilidad o consistencia que toda obra humana requiere al menos en su intención. La política deja así de ser empresa humana para convertirse en juego de partidos y profesión de políticos.
Cuando se establece la democracia moderna como sistema y se acepta la "libertad religiosa" (y el consecuente laicismo de Estado) resulta ya imposible mandar o prohibir cosa alguna. ¿En nombre de qué se preservará en una tal sociedad el matrimonio monógamo e indisoluble? ¿Bajo qué titulo se prohibirá el aborto, la eutanasia o el suicidio? ¿Qué se podrá oponer al nubismo, a la objeción de conciencia militar, a las drogas o a la promiscuidad de las comunas? Bastará con que el afectado por el mandato o la prohibición apele a una religión cualquiera -incluso inventada o individual- que autorice tal práctica o la prohiba. ¿Qué límite podrá poner el Estado a esa libertad religiosa si se la supone basada en "el derecho de la persona".
Quien desee divorciarse o vivir en poligamia no tendrá sino declararse adepto a múltiples religiones orientales o al Islam o a los mormones. Quien desee practicar la eutanasia o inducir al suicidio, podrá declararse sintoísta. El que quiera practicar el nudismo público alegará su adscripción a la religión de los bantúes, y los objetores al servicio militar buscarán su apoyo en los Testigos de Jehová. En fin, los que vivan en promiscuidad o se droguen hallarán un recurso en los antiguos cultos dionisiacos o báquicos. La inviabilidad última de cualquier gobierno humano (que no recurra simplemente al voluntarismo y la fuerza) se hace así patente. la "libertad religiosa" es, por su misma esencia, la muerte de toda autoridad y gobierno.
Mientras esto llega -y está a la vista en el horizonte histórico- la religión verdadera pierde rápidamente audiencia al verse privada del apoyo de las leyes y las costumbres, al ser relegada a la condición de una opción entre mil, y enfrentada al estallido de las pasiones. Y otras religiones -sobre todo las ocultistas e hinduistas- ocupan en el corazón de los hombres el puesto que ha dejado, por su propia abdicación, la religión de sus padres y de su civilización.
De donde se deduce que ni una religiosidad ambiental o popular puede subsistir sin el apoyo de una sociedad religiosamente constituida, ni el poder público puede ejercerse con autoridad y estabilidad si se prescinde de una instancia superior, religiosa, de común aceptación.
Objeción fáctica y existencial
La segunda objeción se refería, como vimos, a la imposibilidad de restablecer la unidad religiosa en España porque, de hecho, esta unidad se ha perdido en la sociedad contemporánea y sobre una sociedad "plural" no se puede gobernar confesionalmente.
A ello cabe responder: cuando decimos que el pueblo español sigue siendo, no sólo histórica, sino básica y visceralmente católico, no ignoramos el gran proceso de descristianización que ha sufrido de un siglo a esta parte, ni cómo hoy ese proceso se ve intensamente reforzado. No obstante lo cual:
a) Ninguna otra religión se ha afianzado en nuestro suelo desde tiempos de Recaredo ni ha obtenido más que adhesiones de localización mínima y pasajera. Tampoco ha brotado de nuestro suelo ninguna otra religión ni aun herejía, por más que algunas de éstas hayan encontrado cierto eco.
b) Si en una hipótesis, un inmenso cataclismo (un terremoto generalizado, una guerra atómica, como ejemplos) se abatiera sobre nuestro suelo, el ochenta por ciento de sus habitantes recurrirían al Cielo bajo el nombre de Cristo y de su Santísima Madre. Y el veinte por ciento restante lo haría cuando el peligro fuera para ellos inminente. Nadie, por supuesto, invocaría a otro Dios ni bajo otros nombres, y casi ninguno moriría conscientemente sin esa invocación. Por más que esta reacción respondiera en muchos casos al miedo, no deja por eso de revelar la mentalidad religiosa profunda de la totalidad de la población.
Caso distinto seria si estos hechos no fueran ciertos y coexistieran entre nosotros varias confesiones, como sucede en otros países. En tal caso la prudencia política del gobernante exigiría una libertad religiosa dentro de los limites en que esas confesiones convengan entre si, pero nunca una completa laicidad del Estado.
Objeción eclesiástica
La tercera objeción, en fin, esgrimía la autoridad del Concilio Vaticano II que, en su Declaración Dignitatis Humanae, parece consagrar como derecho humano respetable jurídicamente la libertad religiosa y el consiguiente "pluralismo político".
A lo cual cabe replicar: es cierto que ese documento elude más o menos claramente a la libertad religiosa en el fuero externo, y también que el sector progresista dominante hoy en la Iglesia lo ha utilizado para procurar el desmantelamiento de la unidad católica y de la confesionalidad del Estado en los países en que existían. Sin embargo, ese Concilio se declaró a si mismo como meramente "pastoral" y "no dogmático". Y su doctrina se opone en este punto a la de todos los concilios anteriores (éstos si dogmáticos) y a todas las encíclicas papales. Por otra parte, una declaración es el rango menor entre las disposiciones de que consta el Concilio. Cabría interpretarla como una mera directiva circunstancial, táctica de "pastoral", que, como toda táctica, ha de probar en la práctica su eficacia y validez.
Y, al cabo de veinticinco años, los frutos de la misma son tan patentes y desastrosos que puede aplicársele la norma de juicio que el mismo Cristo nos enseñó: por sus frutos los conoceréis.
Los sucesivos centenarios de aquel concilio toledano fueron siempre celebrados como una gloria nacional, símbolo de fidelidad y de paz espiritual. Distinto será el caso en este centenario, el decimocuarto. Ya no se recordará como el origen gozoso de algo vigente, sino, por vez primera, como algo pretérito, superado. Tampoco las autoridades lo conmemorarán -si es que lo conmemoran- como un bien pasado, añorable, sino, todo lo más, como una situación "cultural" que tuvo su razón de ser en otras épocas, pero que ha sido ya sustituida por nuevas formas de convivencia civil y religiosa "pluralistas", "laicas" o "humanistas". Ya lo ha dicho el Cardenal Primado ante una pregunta de los periodistas sobre cómo habrá de tratarse esa efemérides. "No queremos darle de ninguna manera aires apologéticos ni triunfalistas -ha sido su respuesta- subrayaremos su significado cultural y humano a la luz del más cercano de los concilios, el Vaticano II".
Un principio objetado
A quienes afirmamos hoy que es moralmente obligatorio y prácticamente necesario restablecer en España la confesionalidad del Estado y la unidad católica se nos suelen oponer tres objeciones aparentemente de peso:
La primera es de carácter a la vez teológico y psicológico: ¿Por qué la Iglesia defendió siempre (hasta el Concilio Vaticano II) como necesaria la confesionalidad del Estado y valoró sobre toda otra situación la unidad religiosa de un pueblo? ¿Por qué se opuso en todo tiempo a la libertad religiosa en el fuero externo y a la laicidad del Estado? Si la fe es una virtud teologal, infusa, y la profesión religiosa es lo más intimo o personal del hombre, ¿por qué no ha de disponer éste de la más absoluta libertad de conciencia, de práctica y de expresión religiosas? ¿Por qué no admitir una completa independencia entre el orden civil y el religioso, entre el Estado y la Iglesia?
La segunda objeción es de carácter fáctico, existencial o histórico: de hecho la unidad religiosa no existe ya en la sociedad, ni siquiera en España; una gran parte de la población es ajena a la práctica del catolicismo sea por indiferencia, sea por adhesión al marxismo ateo, sea por la propaganda reciente de otras religiones.
La tercera objeción se basa en un argumento de autoridad eclesiástica: la propia Iglesia en la Declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II ha decretado la libertad religiosa en el fuero externo de las conciencias y ha presionado sobre los gobiernos católicos para que la establezcan legalmente.
Para responder a estas objeciones parece preciso aclarar previamente lo que entendemos por unidad religiosa. La unidad religiosa y la confesionalidad del Estado no suponen imponer a nadie una fe religiosa (lo que es moral y físicamente imposible) ni menos, su práctica. Ni siquiera prohibir el culto privado de otras religiones. Supone si que las leyes se atengan a una moral inmutable cuyo cimiento religioso se hallará, en último término, en los Mandamientos de la ley de Dios. Y que el Estado profesará y protegerá la religión católica como única exteriorizable públicamente.
Aclarado esto, nos cumple responder a aquellas tres objeciones.
Objeción teológica y psicológica
El primer y fundamental de los Mandamientos, que obligan al hombre es el de amar a Dios sobre todas las cosas, y esto tanto en el plano personal como en el colectivo o social. Porque el hombre es social por naturaleza y no cabe distinguir una naturaleza individual sujeta al deber religioso y otra social exenta de tal vinculo, es decir, religiosamente neutra. El cristiano debe formar una sociedad cristiana, con leyes, instituciones y costumbres inspiradas en su fe o, al menos, no hostiles a ella. Y lo mismo que en el plano individual tiene el cristiano obligación de preservar su fe, de no exponerla a peligros, así también asiste al gobernante católico el deber de preservar la fe ambiental, de promover las condiciones idóneas para su mantenimiento y expansión. Al igual que el hombre no puede subsistir físicamente en estado de aislamiento, sin ayuda de la sociedad, así tampoco la fe y la virtud pueden conservarse ambientalmente sin el apoyo de un medio adecuado que está formado por la estructura familiar, las costumbres y las instituciones cristianas. Si este deber de formar sociedad religiosa fuera susceptible de más o de menos reconoceríamos un caso cumbre en la génesis de nuestra propia patria, nacida de los reductos primeros de la Reconquista cuyo factor diferencial fue precisamente el cristianismo, y religioso fue el sentido de su lucha.
Pero esto, además de un deber religioso es para el hombre una necesidad práctica en el orden político: si la vida social y las leyes dejan de apoyarse en unos principios inmutables para convertirse en opinión y sufragio, todo queda sometido a discusión, y el desorden moral y civil crece hasta hacerse incontenible. Como aconteció a los romanos en su última decadencia, llega un momento en que la sociedad no soporta ni sus males ni sus remedios.
No puede subsistir en efecto, un gobierno estable que no se asiente en lo que se ha llamado una "ortodoxia pública". Es decir, un punto de referencia que permita apelar a un criterio superior de autoridad y obligatoriedad, base de las instituciones, las leyes, las sentencias. Y un consenso ambiental -más o menos consciente- sobre las normas de conducta y los valores vigentes en esa sociedad, normas que trasciendan la mera voluntad humana o la utilidad pública. Al igual que toda civilización histórica se ha formado siempre en torno a una vivencia religiosa (piénsese en la Cristiandad o en el Islam), el gobierno de los hombres ha de poseer una referencia última a ese cimiento religioso o sacral. Cuando éste falta o se niega -como en la democracia moderna- se cae en el puro positivismo legal, y se vive de lo que quede de fe ambiental en las conciencias, en las familias y en las costumbres. Cuando nada queda ya todo se hace incierto y discutible y la sociedad se desmorona. La pérdida de una unidad religiosa es el origen de la actual disolución -más o menos rápida- de las nacionalidades y civilizaciones.
La democracia moderna -el régimen nacido de la Revolución cuyo bicentenario se celebra también este año- elimina del mundo moral y político cuanto trascienda al hombre mismo: ya no existirán principios superiores, ni imperativos de validez absoluto; todo será relativo al hombre y a las mayorías, meras opiniones computables en el sufragio y cambiantes por su misma naturaleza.
Este régimen "de opinión", antropocéntrico y relativista, excluye de la política al cristiano consciente. Sólo podrá participar en ella desde partidos de oposición, no ya al gobierno, sino al sistema mismo; es decir, desde partidos marginales de carácter meramente testimonial. Porque, por principio, el católico no puede admitir la voluntad general como fuente de la ley y del poder.
En rigor, excluye también al hombre mismo, a todo hombre, al destruir la consistencia de la política como obra humana. ¿Quién edificará, con fe y empeño si sabe que construye sobre arena movediza? ¿Qué cuanto afirme o establezca no posee más vigencia ni validez que la opinión mudable de las mayorías? El régimen de partidos o de opinión elimina en la político el sentido de la acción al negar objetivos y referencias válidas por si mismas, y elimina la estabilidad o consistencia que toda obra humana requiere al menos en su intención. La política deja así de ser empresa humana para convertirse en juego de partidos y profesión de políticos.
Cuando se establece la democracia moderna como sistema y se acepta la "libertad religiosa" (y el consecuente laicismo de Estado) resulta ya imposible mandar o prohibir cosa alguna. ¿En nombre de qué se preservará en una tal sociedad el matrimonio monógamo e indisoluble? ¿Bajo qué titulo se prohibirá el aborto, la eutanasia o el suicidio? ¿Qué se podrá oponer al nubismo, a la objeción de conciencia militar, a las drogas o a la promiscuidad de las comunas? Bastará con que el afectado por el mandato o la prohibición apele a una religión cualquiera -incluso inventada o individual- que autorice tal práctica o la prohiba. ¿Qué límite podrá poner el Estado a esa libertad religiosa si se la supone basada en "el derecho de la persona".
Quien desee divorciarse o vivir en poligamia no tendrá sino declararse adepto a múltiples religiones orientales o al Islam o a los mormones. Quien desee practicar la eutanasia o inducir al suicidio, podrá declararse sintoísta. El que quiera practicar el nudismo público alegará su adscripción a la religión de los bantúes, y los objetores al servicio militar buscarán su apoyo en los Testigos de Jehová. En fin, los que vivan en promiscuidad o se droguen hallarán un recurso en los antiguos cultos dionisiacos o báquicos. La inviabilidad última de cualquier gobierno humano (que no recurra simplemente al voluntarismo y la fuerza) se hace así patente. la "libertad religiosa" es, por su misma esencia, la muerte de toda autoridad y gobierno.
Mientras esto llega -y está a la vista en el horizonte histórico- la religión verdadera pierde rápidamente audiencia al verse privada del apoyo de las leyes y las costumbres, al ser relegada a la condición de una opción entre mil, y enfrentada al estallido de las pasiones. Y otras religiones -sobre todo las ocultistas e hinduistas- ocupan en el corazón de los hombres el puesto que ha dejado, por su propia abdicación, la religión de sus padres y de su civilización.
De donde se deduce que ni una religiosidad ambiental o popular puede subsistir sin el apoyo de una sociedad religiosamente constituida, ni el poder público puede ejercerse con autoridad y estabilidad si se prescinde de una instancia superior, religiosa, de común aceptación.
Objeción fáctica y existencial
La segunda objeción se refería, como vimos, a la imposibilidad de restablecer la unidad religiosa en España porque, de hecho, esta unidad se ha perdido en la sociedad contemporánea y sobre una sociedad "plural" no se puede gobernar confesionalmente.
A ello cabe responder: cuando decimos que el pueblo español sigue siendo, no sólo histórica, sino básica y visceralmente católico, no ignoramos el gran proceso de descristianización que ha sufrido de un siglo a esta parte, ni cómo hoy ese proceso se ve intensamente reforzado. No obstante lo cual:
a) Ninguna otra religión se ha afianzado en nuestro suelo desde tiempos de Recaredo ni ha obtenido más que adhesiones de localización mínima y pasajera. Tampoco ha brotado de nuestro suelo ninguna otra religión ni aun herejía, por más que algunas de éstas hayan encontrado cierto eco.
b) Si en una hipótesis, un inmenso cataclismo (un terremoto generalizado, una guerra atómica, como ejemplos) se abatiera sobre nuestro suelo, el ochenta por ciento de sus habitantes recurrirían al Cielo bajo el nombre de Cristo y de su Santísima Madre. Y el veinte por ciento restante lo haría cuando el peligro fuera para ellos inminente. Nadie, por supuesto, invocaría a otro Dios ni bajo otros nombres, y casi ninguno moriría conscientemente sin esa invocación. Por más que esta reacción respondiera en muchos casos al miedo, no deja por eso de revelar la mentalidad religiosa profunda de la totalidad de la población.
Caso distinto seria si estos hechos no fueran ciertos y coexistieran entre nosotros varias confesiones, como sucede en otros países. En tal caso la prudencia política del gobernante exigiría una libertad religiosa dentro de los limites en que esas confesiones convengan entre si, pero nunca una completa laicidad del Estado.
Objeción eclesiástica
La tercera objeción, en fin, esgrimía la autoridad del Concilio Vaticano II que, en su Declaración Dignitatis Humanae, parece consagrar como derecho humano respetable jurídicamente la libertad religiosa y el consiguiente "pluralismo político".
A lo cual cabe replicar: es cierto que ese documento elude más o menos claramente a la libertad religiosa en el fuero externo, y también que el sector progresista dominante hoy en la Iglesia lo ha utilizado para procurar el desmantelamiento de la unidad católica y de la confesionalidad del Estado en los países en que existían. Sin embargo, ese Concilio se declaró a si mismo como meramente "pastoral" y "no dogmático". Y su doctrina se opone en este punto a la de todos los concilios anteriores (éstos si dogmáticos) y a todas las encíclicas papales. Por otra parte, una declaración es el rango menor entre las disposiciones de que consta el Concilio. Cabría interpretarla como una mera directiva circunstancial, táctica de "pastoral", que, como toda táctica, ha de probar en la práctica su eficacia y validez.
Y, al cabo de veinticinco años, los frutos de la misma son tan patentes y desastrosos que puede aplicársele la norma de juicio que el mismo Cristo nos enseñó: por sus frutos los conoceréis.
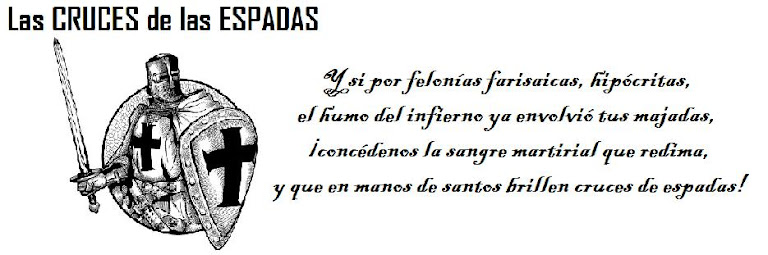



No hay comentarios:
Publicar un comentario