El Año Sacerdotal que hemos celebrado, 150 años después de la muerte del santo Cura de Ars, modelo del ministerio sacerdotal en nuestros días, llega a su fin. Nos hemos dejado guiar por el Cura de Ars para comprender de nuevo la grandeza y la belleza del ministerio sacerdotal. El sacerdote no es simplemente alguien que detenta un oficio, como aquellos que toda sociedad necesita para que puedan cumplirse en ella ciertas funciones. Por el contrario, el sacerdote hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo: pronunciar en nombre de Cristo la palabra de absolución de nuestros pecados, cambiando así, a partir de Dios, la situación de nuestra vida. Pronuncia sobre las ofrendas del pan y el vino las palabras de acción de gracias de Cristo, que son palabras de transustanciación, palabras que lo hacen presente a Él mismo, el Resucitado, su Cuerpo y su Sangre, transformando así los elementos del mundo; son palabras que abren el mundo a Dios y lo unen a Él. Por tanto, el sacerdocio no es un simple «oficio», sino un sacramento: Dios se vale de un hombre con sus limitaciones para estar, a través de él, presente entre los hombres y actuar en su favor. Esta audacia de Dios, que se abandona en las manos de seres humanos; que, aun conociendo nuestras debilidades, considera a los hombres capaces de actuar y presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra «sacerdocio». Que Dios nos considere capaces de esto; que por eso llame a su servicio a hombres y, así, se una a ellos desde dentro, esto es lo que en este año hemos querido de nuevo considerar y comprender. Queríamos despertar la alegría de que Dios esté tan cerca de nosotros, y la gratitud por el hecho de que Él se confíe a nuestra debilidad; que Él nos guíe y nos ayude día tras día. Queríamos también, así, enseñar de nuevo a los jóvenes que esta vocación, esta comunión de servicio por Dios y con Dios, existe; más aún, que Dios está esperando nuestro «sí». Junto con la Iglesia, hemos querido destacar de nuevo que tenemos que pedir a Dios esta vocación. Pedimos trabajadores para la mies de Dios, y esta plegaria a Dios es, al mismo tiempo, una llamada de Dios al corazón de jóvenes que se consideren capaces de eso mismo para lo que Dios los cree capaces. Era de esperar que al «enemigo» no le gustara que el sacerdocio brillara de nuevo; él hubiera preferido verlo desaparecer, para que al fin Dios fuera arrojado del mundo. Y así ha ocurrido que, precisamente en este año de alegría por el sacramento del sacerdocio, han salido a la luz los pecados de los sacerdotes, sobre todo el abuso a los pequeños, en el cual el sacerdocio, que lleva a cabo la solicitud de Dios por el bien del hombre, se convierte en lo contrario. También nosotros pedimos perdón insistentemente a Dios y a las personas afectadas, mientras prometemos que queremos hacer todo lo posible para que semejante abuso no vuelva a suceder jamás; que en la admisión al ministerio sacerdotal y en la formación que prepara al mismo haremos todo lo posible para examinar la autenticidad de la vocación; y que queremos acompañar aún más a los sacerdotes en su camino, para que el Señor los proteja y los custodie en las situaciones dolorosas y en los peligros de la vida. Si el Año Sacerdotal hubiera sido una glorificación de nuestros logros humanos personales, habría sido destruido por estos hechos. Pero, para nosotros, se trataba precisamente de lo contrario, de sentirnos agradecidos por el don de Dios, un don que se lleva en «vasijas de barro», y que una y otra vez, a través de toda la debilidad humana, hace visible su amor en el mundo. Así, consideramos lo ocurrido como una tarea de purificación, un quehacer que nos acompaña hacia el futuro y que nos hace reconocer y amar más aún el gran don de Dios. De este modo, el don se convierte en el compromiso de responder al valor y la humildad de Dios con nuestro valor y nuestra humildad. La palabra de Cristo, que hemos entonado como canto de entrada en la liturgia, puede decirnos en este momento lo que significa hacerse y ser sacerdotes: «Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29).
Celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y con la liturgia echamos una mirada, por así decirlo, dentro del corazón de Jesús, que al morir fue traspasado por la lanza del soldado romano. Sí, su corazón está abierto por nosotros y ante nosotros; y con esto nos ha abierto el corazón de Dios mismo. La liturgia interpreta para nosotros el lenguaje del corazón de Jesús, que habla sobre todo de Dios como pastor de los hombres, y así nos manifiesta el sacerdocio de Jesús, que está arraigado en lo íntimo de su corazón; de este modo, nos indica el perenne fundamento, así como el criterio válido de todo ministerio sacerdotal, que debe estar siempre anclado en el corazón de Jesús y ser vivido a partir de él. Quisiera meditar hoy, sobre todo, los textos con los que la Iglesia orante responde a la Palabra de Dios proclamada en las lecturas. En esos cantos, palabra y respuesta se compenetran. Por una parte, están tomados de la Palabra de Dios, pero, por otra, son ya al mismo tiempo la respuesta del hombre a dicha Palabra, respuesta en la que la Palabra misma se comunica y entra en nuestra vida. El más importante de estos textos en la liturgia de hoy es el Salmo 23 [22] – «El Señor es mi pastor» –, en el que el Israel orante acoge la autorrevelación de Dios como pastor, haciendo de esto la orientación para su propia vida. «El Señor es mi pastor, nada me falta». En este primer versículo se expresan alegría y gratitud porque Dios está presente y cuida de nosotros. La lectura tomada del Libro de Ezequiel empieza con el mismo tema: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro» (Ez 34,11). Dios cuida personalmente de mí, de nosotros, de la humanidad. No me ha dejado solo, extraviado en el universo y en una sociedad ante la cual uno se siente cada vez más desorientado. Él cuida de mí. No es un Dios lejano, para quien mi vida no cuenta casi nada. Las religiones del mundo, por lo que podemos ver, han sabido siempre que, en último análisis, sólo hay un Dios. Pero este Dios era lejano. Abandonaba aparentemente el mundo a otras potencias y fuerzas, a otras divinidades. Había que llegar a un acuerdo con éstas. El Dios único era bueno, pero lejano. No constituía un peligro, pero tampoco ofrecía ayuda. Por tanto, no era necesario ocuparse de Él. Él no dominaba. Extrañamente, esta idea ha resurgido en la Ilustración. Se aceptaba no obstante que el mundo presupone un Creador. Este Dios, sin embargo, habría construido el mundo, para después retirarse de él. Ahora el mundo tiene un conjunto de leyes propias según las cuales se desarrolla, y en las cuales Dios no interviene, no puede intervenir. Dios es sólo un origen remoto. Muchos, quizás, tampoco deseaban que Dios se preocupara de ellos. No querían que Dios los molestara. Pero allí donde la cercanía del amor de Dios se percibe como molestia, el ser humano se siente mal. Es bello y consolador saber que hay una persona que me quiere y cuida de mí. Pero es mucho más decisivo que exista ese Dios que me conoce, me quiere y se preocupa por mí. «Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen» (Jn 10,14), dice la Iglesia antes del Evangelio con una palabra del Señor. Dios me conoce, se preocupa de mí. Este pensamiento debería proporcionarnos realmente alegría. Dejemos que penetre intensamente en nuestro interior. En ese momento comprendemos también qué significa: Dios quiere que nosotros como sacerdotes, en un pequeño punto de la historia, compartamos sus preocupaciones por los hombres. Como sacerdotes, queremos ser personas que, en comunión con su amor por los hombres, cuidemos de ellos, les hagamos experimentar en lo concreto esta atención de Dios. Y, por lo que se refiere al ámbito que se le confía, el sacerdote, junto con el Señor, debería poder decir: «Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen». «Conocer», en el sentido de la Sagrada Escritura, nunca es solamente un saber exterior, igual que se conoce el número telefónico de una persona. «Conocer» significa estar interiormente cerca del otro. Quererle. Nosotros deberíamos tratar de «conocer» a los hombres de parte de Dios y con vistas a Dios; deberíamos tratar de caminar con ellos en la vía de la amistad de Dios.
Volvamos al Salmo. Allí se dice: «Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan» (23 [22], 3s). El pastor muestra el camino correcto a quienes le están confiados. Los precede y guía. Digámoslo de otro modo: el Señor nos muestra cómo se realiza en modo justo nuestro ser hombres. Nos enseña el arte de ser persona. ¿Qué debo hacer para no arruinarme, para no desperdiciar mi vida con la falta de sentido? En efecto, ésta es la pregunta que todo hombre debe plantearse y que sirve para cualquier período de la vida. ¡Cuánta oscuridad hay alrededor de esta pregunta en nuestro tiempo! Siempre vuelve a nuestra mente la palabra de Jesús, que tenía compasión por los hombres, porque estaban como ovejas sin pastor. Señor, ten piedad también de nosotros. Muéstranos el camino. Sabemos por el Evangelio que Él es el camino. Vivir con Cristo, seguirlo, esto significa encontrar el sendero justo, para que nuestra vida tenga sentido y para que un día podamos decir: “Sí, vivir ha sido algo bueno”. El pueblo de Israel estaba y está agradecido a Dios, porque ha mostrado en los mandamientos el camino de la vida. El gran salmo 119 (118) es una expresión de alegría por este hecho: nosotros no andamos a tientas en la oscuridad. Dios nos ha mostrado cuál es el camino, cómo podemos caminar de manera justa. La vida de Jesús es una síntesis y un modelo vivo de lo que afirman los mandamientos. Así comprendemos que estas normas de Dios no son cadenas, sino el camino que Él nos indica. Podemos estar alegres por ellas y porque en Cristo están ante nosotros como una realidad vivida. Él mismo nos hace felices. Caminando junto a Cristo tenemos la experiencia de la alegría de la Revelación, y como sacerdotes debemos comunicar a la gente la alegría de que nos haya mostrado el camino justo de la vida.
Después viene una palabra referida a la “cañada oscura”, a través de la cual el Señor guía al hombre. El camino de cada uno de nosotros nos llevará un día a la cañada oscura de la muerte, a la que ninguno nos puede acompañar. Y Él estará allí. Cristo mismo ha descendido a la noche oscura de la muerte. Tampoco allí nos abandona. También allí nos guía. “Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro”, dice el salmo 139 (138). Sí, tú estás presente también en la última fatiga, y así el salmo responsorial puede decir: también allí, en la cañada oscura, nada temo. Sin embargo, hablando de la cañada oscura, podemos pensar también en las cañadas oscuras de las tentaciones, del desaliento, de la prueba, que toda persona humana debe atravesar. También en estas cañadas tenebrosas de la vida Él está allí. Señor, en la oscuridad de la tentación, en las horas de la oscuridad, en que todas las luces parecen apagarse, muéstrame que tú estás allí. Ayúdanos a nosotros, sacerdotes, para que podamos estar junto a las personas que en esas noches oscuras nos han sido confiadas, para que podamos mostrarles tu luz.
«Tu vara y tu cayado me sosiegan»: el pastor necesita la vara contra las bestias salvajes que quieren atacar el rebaño; contra los salteadores que buscan su botín. Junto a la vara está el cayado, que sostiene y ayuda a atravesar los lugares difíciles. Las dos cosas entran dentro del ministerio de la Iglesia, del ministerio del sacerdote. También la Iglesia debe usar la vara del pastor, la vara con la que protege la fe contra los farsantes, contra las orientaciones que son, en realidad, desorientaciones. En efecto, el uso de la vara puede ser un servicio de amor. Hoy vemos que no se trata de amor, cuando se toleran comportamientos indignos de la vida sacerdotal. Como tampoco se trata de amor si se deja proliferar la herejía, la tergiversación y la destrucción de la fe, como si nosotros inventáramos la fe autónomamente. Como si ya no fuese un don de Dios, la perla preciosa que no dejamos que nos arranquen. Al mismo tiempo, sin embargo, la vara continuamente debe transformarse en el cayado del pastor, cayado que ayude a los hombres a poder caminar por senderos difíciles y seguir a Cristo.
Al final del salmo, se habla de la mesa preparada, del perfume con que se unge la cabeza, de la copa que rebosa, del habitar en la casa del Señor. En el salmo, esto muestra sobre todo la perspectiva del gozo por la fiesta de estar con Dios en el templo, de ser hospedados y servidos por él mismo, de poder habitar en su casa. Para nosotros, que rezamos este salmo con Cristo y con su Cuerpo que es la Iglesia, esta perspectiva de esperanza ha adquirido una amplitud y profundidad todavía más grande. Vemos en estas palabras, por así decir, una anticipación profética del misterio de la Eucaristía, en la que Dios mismo nos invita y se nos ofrece como alimento, como aquel pan y aquel vino exquisito que son la única respuesta última al hambre y a la sed interior del hombre. ¿Cómo no alegrarnos de estar invitados cada día a la misma mesa de Dios y habitar en su casa? ¿Cómo no estar alegres por haber recibido de Él este mandato: “Haced esto en memoria mía”? Alegres porque Él nos ha permitido preparar la mesa de Dios para los hombres, de ofrecerles su Cuerpo y su Sangre, de ofrecerles el don precioso de su misma presencia. Sí, podemos rezar juntos con todo el corazón las palabras del salmo: «Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida» (23 [22], 6).
Por último, veamos brevemente los dos cantos de comunión sugeridos hoy por la Iglesia en su liturgia. Ante todo, está la palabra con la que san Juan concluye el relato de la crucifixión de Jesús: «uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua» (Jn 19,34). El corazón de Jesús es traspasado por la lanza. Se abre, y se convierte en una fuente: el agua y la sangre que manan aluden a los dos sacramentos fundamentales de los que vive la Iglesia: el Bautismo y la Eucaristía. Del costado traspasado del Señor, de su corazón abierto, brota la fuente viva que mana a través de los siglos y edifica la Iglesia. El corazón abierto es fuente de un nuevo río de vida; en este contexto, Juan ciertamente ha pensado también en la profecía de Ezequiel, que ve manar del nuevo templo un río que proporciona fecundidad y vida (Ez 47): Jesús mismo es el nuevo templo, y su corazón abierto es la fuente de la que brota un río de vida nueva, que se nos comunica en el Bautismo y la Eucaristía.
La liturgia de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, sin embargo, prevé como canto de comunión otra palabra, afín a ésta, extraída del evangelio de Juan: «El que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí que beba. Como dice la Escritura: De sus entrañas manarán torrentes de agua viva» (cfr. Jn 7,37s). En la fe bebemos, por así decir, del agua viva de la Palabra de Dios. Así, el creyente se convierte él mismo en una fuente, que da agua viva a la tierra reseca de la historia. Lo vemos en los santos. Lo vemos en María que, como gran mujer de fe y de amor, se ha convertido a lo largo de los siglos en fuente de fe, amor y vida. Cada cristiano y cada sacerdote deberían transformarse, a partir de Cristo, en fuente que comunica vida a los demás. Deberíamos dar el agua de la vida a un mundo sediento. Señor, te damos gracias porque nos has abierto tu corazón; porque en tu muerte y resurrección te has convertido en fuente de vida. Haz que seamos personas vivas, vivas por tu fuente, y danos ser también nosotros fuente, de manera que podamos dar agua viva a nuestro tiempo. Te agradecemos la gracia del ministerio sacerdotal. Señor, bendícenos y bendice a todos los hombres de este tiempo que están sedientos y buscando. Amén.
Benedicto XVI
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Plaza de San Pedro
Viernes 11 de junio de 2010
Celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y con la liturgia echamos una mirada, por así decirlo, dentro del corazón de Jesús, que al morir fue traspasado por la lanza del soldado romano. Sí, su corazón está abierto por nosotros y ante nosotros; y con esto nos ha abierto el corazón de Dios mismo. La liturgia interpreta para nosotros el lenguaje del corazón de Jesús, que habla sobre todo de Dios como pastor de los hombres, y así nos manifiesta el sacerdocio de Jesús, que está arraigado en lo íntimo de su corazón; de este modo, nos indica el perenne fundamento, así como el criterio válido de todo ministerio sacerdotal, que debe estar siempre anclado en el corazón de Jesús y ser vivido a partir de él. Quisiera meditar hoy, sobre todo, los textos con los que la Iglesia orante responde a la Palabra de Dios proclamada en las lecturas. En esos cantos, palabra y respuesta se compenetran. Por una parte, están tomados de la Palabra de Dios, pero, por otra, son ya al mismo tiempo la respuesta del hombre a dicha Palabra, respuesta en la que la Palabra misma se comunica y entra en nuestra vida. El más importante de estos textos en la liturgia de hoy es el Salmo 23 [22] – «El Señor es mi pastor» –, en el que el Israel orante acoge la autorrevelación de Dios como pastor, haciendo de esto la orientación para su propia vida. «El Señor es mi pastor, nada me falta». En este primer versículo se expresan alegría y gratitud porque Dios está presente y cuida de nosotros. La lectura tomada del Libro de Ezequiel empieza con el mismo tema: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro» (Ez 34,11). Dios cuida personalmente de mí, de nosotros, de la humanidad. No me ha dejado solo, extraviado en el universo y en una sociedad ante la cual uno se siente cada vez más desorientado. Él cuida de mí. No es un Dios lejano, para quien mi vida no cuenta casi nada. Las religiones del mundo, por lo que podemos ver, han sabido siempre que, en último análisis, sólo hay un Dios. Pero este Dios era lejano. Abandonaba aparentemente el mundo a otras potencias y fuerzas, a otras divinidades. Había que llegar a un acuerdo con éstas. El Dios único era bueno, pero lejano. No constituía un peligro, pero tampoco ofrecía ayuda. Por tanto, no era necesario ocuparse de Él. Él no dominaba. Extrañamente, esta idea ha resurgido en la Ilustración. Se aceptaba no obstante que el mundo presupone un Creador. Este Dios, sin embargo, habría construido el mundo, para después retirarse de él. Ahora el mundo tiene un conjunto de leyes propias según las cuales se desarrolla, y en las cuales Dios no interviene, no puede intervenir. Dios es sólo un origen remoto. Muchos, quizás, tampoco deseaban que Dios se preocupara de ellos. No querían que Dios los molestara. Pero allí donde la cercanía del amor de Dios se percibe como molestia, el ser humano se siente mal. Es bello y consolador saber que hay una persona que me quiere y cuida de mí. Pero es mucho más decisivo que exista ese Dios que me conoce, me quiere y se preocupa por mí. «Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen» (Jn 10,14), dice la Iglesia antes del Evangelio con una palabra del Señor. Dios me conoce, se preocupa de mí. Este pensamiento debería proporcionarnos realmente alegría. Dejemos que penetre intensamente en nuestro interior. En ese momento comprendemos también qué significa: Dios quiere que nosotros como sacerdotes, en un pequeño punto de la historia, compartamos sus preocupaciones por los hombres. Como sacerdotes, queremos ser personas que, en comunión con su amor por los hombres, cuidemos de ellos, les hagamos experimentar en lo concreto esta atención de Dios. Y, por lo que se refiere al ámbito que se le confía, el sacerdote, junto con el Señor, debería poder decir: «Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen». «Conocer», en el sentido de la Sagrada Escritura, nunca es solamente un saber exterior, igual que se conoce el número telefónico de una persona. «Conocer» significa estar interiormente cerca del otro. Quererle. Nosotros deberíamos tratar de «conocer» a los hombres de parte de Dios y con vistas a Dios; deberíamos tratar de caminar con ellos en la vía de la amistad de Dios.
Volvamos al Salmo. Allí se dice: «Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan» (23 [22], 3s). El pastor muestra el camino correcto a quienes le están confiados. Los precede y guía. Digámoslo de otro modo: el Señor nos muestra cómo se realiza en modo justo nuestro ser hombres. Nos enseña el arte de ser persona. ¿Qué debo hacer para no arruinarme, para no desperdiciar mi vida con la falta de sentido? En efecto, ésta es la pregunta que todo hombre debe plantearse y que sirve para cualquier período de la vida. ¡Cuánta oscuridad hay alrededor de esta pregunta en nuestro tiempo! Siempre vuelve a nuestra mente la palabra de Jesús, que tenía compasión por los hombres, porque estaban como ovejas sin pastor. Señor, ten piedad también de nosotros. Muéstranos el camino. Sabemos por el Evangelio que Él es el camino. Vivir con Cristo, seguirlo, esto significa encontrar el sendero justo, para que nuestra vida tenga sentido y para que un día podamos decir: “Sí, vivir ha sido algo bueno”. El pueblo de Israel estaba y está agradecido a Dios, porque ha mostrado en los mandamientos el camino de la vida. El gran salmo 119 (118) es una expresión de alegría por este hecho: nosotros no andamos a tientas en la oscuridad. Dios nos ha mostrado cuál es el camino, cómo podemos caminar de manera justa. La vida de Jesús es una síntesis y un modelo vivo de lo que afirman los mandamientos. Así comprendemos que estas normas de Dios no son cadenas, sino el camino que Él nos indica. Podemos estar alegres por ellas y porque en Cristo están ante nosotros como una realidad vivida. Él mismo nos hace felices. Caminando junto a Cristo tenemos la experiencia de la alegría de la Revelación, y como sacerdotes debemos comunicar a la gente la alegría de que nos haya mostrado el camino justo de la vida.
Después viene una palabra referida a la “cañada oscura”, a través de la cual el Señor guía al hombre. El camino de cada uno de nosotros nos llevará un día a la cañada oscura de la muerte, a la que ninguno nos puede acompañar. Y Él estará allí. Cristo mismo ha descendido a la noche oscura de la muerte. Tampoco allí nos abandona. También allí nos guía. “Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro”, dice el salmo 139 (138). Sí, tú estás presente también en la última fatiga, y así el salmo responsorial puede decir: también allí, en la cañada oscura, nada temo. Sin embargo, hablando de la cañada oscura, podemos pensar también en las cañadas oscuras de las tentaciones, del desaliento, de la prueba, que toda persona humana debe atravesar. También en estas cañadas tenebrosas de la vida Él está allí. Señor, en la oscuridad de la tentación, en las horas de la oscuridad, en que todas las luces parecen apagarse, muéstrame que tú estás allí. Ayúdanos a nosotros, sacerdotes, para que podamos estar junto a las personas que en esas noches oscuras nos han sido confiadas, para que podamos mostrarles tu luz.
«Tu vara y tu cayado me sosiegan»: el pastor necesita la vara contra las bestias salvajes que quieren atacar el rebaño; contra los salteadores que buscan su botín. Junto a la vara está el cayado, que sostiene y ayuda a atravesar los lugares difíciles. Las dos cosas entran dentro del ministerio de la Iglesia, del ministerio del sacerdote. También la Iglesia debe usar la vara del pastor, la vara con la que protege la fe contra los farsantes, contra las orientaciones que son, en realidad, desorientaciones. En efecto, el uso de la vara puede ser un servicio de amor. Hoy vemos que no se trata de amor, cuando se toleran comportamientos indignos de la vida sacerdotal. Como tampoco se trata de amor si se deja proliferar la herejía, la tergiversación y la destrucción de la fe, como si nosotros inventáramos la fe autónomamente. Como si ya no fuese un don de Dios, la perla preciosa que no dejamos que nos arranquen. Al mismo tiempo, sin embargo, la vara continuamente debe transformarse en el cayado del pastor, cayado que ayude a los hombres a poder caminar por senderos difíciles y seguir a Cristo.
Al final del salmo, se habla de la mesa preparada, del perfume con que se unge la cabeza, de la copa que rebosa, del habitar en la casa del Señor. En el salmo, esto muestra sobre todo la perspectiva del gozo por la fiesta de estar con Dios en el templo, de ser hospedados y servidos por él mismo, de poder habitar en su casa. Para nosotros, que rezamos este salmo con Cristo y con su Cuerpo que es la Iglesia, esta perspectiva de esperanza ha adquirido una amplitud y profundidad todavía más grande. Vemos en estas palabras, por así decir, una anticipación profética del misterio de la Eucaristía, en la que Dios mismo nos invita y se nos ofrece como alimento, como aquel pan y aquel vino exquisito que son la única respuesta última al hambre y a la sed interior del hombre. ¿Cómo no alegrarnos de estar invitados cada día a la misma mesa de Dios y habitar en su casa? ¿Cómo no estar alegres por haber recibido de Él este mandato: “Haced esto en memoria mía”? Alegres porque Él nos ha permitido preparar la mesa de Dios para los hombres, de ofrecerles su Cuerpo y su Sangre, de ofrecerles el don precioso de su misma presencia. Sí, podemos rezar juntos con todo el corazón las palabras del salmo: «Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida» (23 [22], 6).
Por último, veamos brevemente los dos cantos de comunión sugeridos hoy por la Iglesia en su liturgia. Ante todo, está la palabra con la que san Juan concluye el relato de la crucifixión de Jesús: «uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua» (Jn 19,34). El corazón de Jesús es traspasado por la lanza. Se abre, y se convierte en una fuente: el agua y la sangre que manan aluden a los dos sacramentos fundamentales de los que vive la Iglesia: el Bautismo y la Eucaristía. Del costado traspasado del Señor, de su corazón abierto, brota la fuente viva que mana a través de los siglos y edifica la Iglesia. El corazón abierto es fuente de un nuevo río de vida; en este contexto, Juan ciertamente ha pensado también en la profecía de Ezequiel, que ve manar del nuevo templo un río que proporciona fecundidad y vida (Ez 47): Jesús mismo es el nuevo templo, y su corazón abierto es la fuente de la que brota un río de vida nueva, que se nos comunica en el Bautismo y la Eucaristía.
La liturgia de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, sin embargo, prevé como canto de comunión otra palabra, afín a ésta, extraída del evangelio de Juan: «El que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí que beba. Como dice la Escritura: De sus entrañas manarán torrentes de agua viva» (cfr. Jn 7,37s). En la fe bebemos, por así decir, del agua viva de la Palabra de Dios. Así, el creyente se convierte él mismo en una fuente, que da agua viva a la tierra reseca de la historia. Lo vemos en los santos. Lo vemos en María que, como gran mujer de fe y de amor, se ha convertido a lo largo de los siglos en fuente de fe, amor y vida. Cada cristiano y cada sacerdote deberían transformarse, a partir de Cristo, en fuente que comunica vida a los demás. Deberíamos dar el agua de la vida a un mundo sediento. Señor, te damos gracias porque nos has abierto tu corazón; porque en tu muerte y resurrección te has convertido en fuente de vida. Haz que seamos personas vivas, vivas por tu fuente, y danos ser también nosotros fuente, de manera que podamos dar agua viva a nuestro tiempo. Te agradecemos la gracia del ministerio sacerdotal. Señor, bendícenos y bendice a todos los hombres de este tiempo que están sedientos y buscando. Amén.
Benedicto XVI
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Plaza de San Pedro
Viernes 11 de junio de 2010
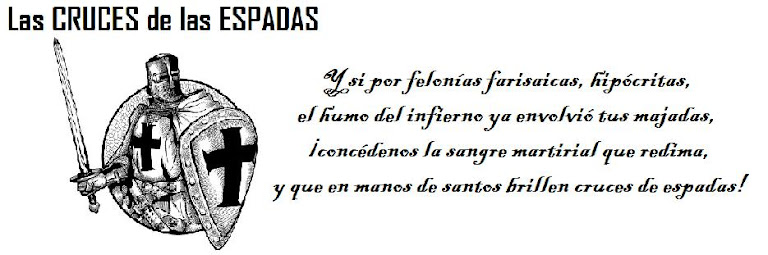



No hay comentarios:
Publicar un comentario