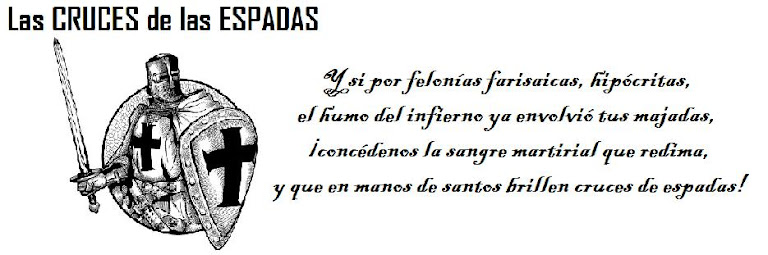¿Hay delito de homicidio cuando se da muerte al agresor injusto en legítima defensa privada? ¿Es lícita la autoprotección o protección privada de la vida? ¿No habrá, al ejercerla, usurpación o atribución abusiva de facultades que corresponden al Estado? ¿No se quebrantará, y gravemente, con el «vim vi repellere» el «no matarás» del Decálogo y el mandamiento del amor al prójimo del Nuevo Testamento?
He aquí una serie de preguntas incisivas, y se quiere incluso apasionantes, que han tenido y tienen respuestas no sólo diferentes, sino contrarias, produciendo la confusión lógica que es preciso aclarar a la luz de la doctrina verdadera.
En favor de la licitud de la legitima defensa, aun cuando la misma lleve consigo la muerte del agresor, se aducen los siguientes argumentos: el de la conservación de la propia vida, como exigencia natural y primaría; el de la colisión de derechos, que da mayor rango a los del agredido que a los del agresor; el de la seguridad social, que exige en todo caso una accion defensiva contra la acción ofensiva violenta; el de la fuerza del Derecho, que por medio de la defensa privada, negando el delito, como quería Hegel, niega esa misma negación y hace respetar el ordenamiento jurídico; el de la delegación excepcional en el individuo de las atribuciones del poder público; el de la justicia, en suma, que manteniendo el principio de que nadie se la pueda tomar por su mano convierte en situaciones concretas al individuo en mano institucional que la sirve.
En cualquier caso, ocurre aquí exactamente igual que en el caso de la pena de muerte. Ni el condenado a la pena capital ni el agresor injusto quedan desprotegidos. El injusto agresor, por la entrada en ejercicio de la llamada ponderación de bienes, a pesar de su conducta, sigue siendo sujeto de derecho, y su vida «un bien jurídicamente protegido ante la reacción defensiva (irracional, desproporcionado o por exceso) de quien fue íntimamente ofendido» (Gonzalo Rodriguez Monrullo: «Legítima defensa real y putativa en la doctrina penal del Tribunal Supremo», «Civitas», 1976, pág. 66).
Larga es la historia y enconado el debate sobre la licitud de la muerte del agresor injusto en nombre de la defensa legítima. El Exodo (2, 11/12) narra, y los Hechos de los Apóstoles recuerdan (7,24) cómo Moisés, acudiendo en auxilio de un hebreo al que golpeaba un egipcio, mató a éste. El mismo libro (22, 1/2) justifica la herida mortal del ladrón nocturno, que Cicerón en «Pro-Mileto» amplía al diurno cuando es portador de armas. «Si nuestra vida -agrega Cicerón- corriera riesgo en alguna emboscada o nos acometieran violentamente ladrones o enemigos armados... hay derecho a matar a quien nos quiere quitar la vida.» Como señaló Ulpiano, «liceat vim vi repelere».
Nuestro Fuero Juzgo (Libro VIII, tít. lº, Ley 13) estableció que «quien fuerza cosa ajena, si en la fuerza fuese herido o muerto, el que lo hirió o mató, non aya alguna calomna». Las Partidas (VIII, tít. 8, Leyes 1ª y 2ª) con más extensión, dicen, hablando de los homicidas, que cuando la muerte se produzca «defendiéndose» (y) viniendo el otro contra él, trayendo en la mano cuchillo sacado, o espada, o piedra, o palo, u otra arma cualquiera que le pudiere matar... no cae en pena alguna. «Ca natural cosa es, e muy guisada, que todo ome haya poder de amparar su persona de muerte queriéndole alguno matar a él: e non ha de esperar que el otro le fiera primeramente, porque podría acaescer que el primer golpe que le diere podría morir el que fuere acometido, e después no se podría amparar».
Los Códigos penales modernos recogen la legítima defensa, bien en la parte general, bien en los artículos que dedican al homicidio, especificando, bajo esa denominación,la de «self defence» o «Nothwer», los requisitos que en la misma deban concurrir para ser considerada como lícita.
Pero las cuestiones planteadas al comienzo siguen en pie y, por tanto, es preciso examinar si la muerte del agresor injusto supone:
a) un comportamiento jurídico correcto, por tratarse del ejercicio de un derecho, que conlleva la exclusión del injusto y constituye una causa objetiva de justificación, desde el punto de vista penal. En tal caso, no hay responsabilidad de ninguna clase, ni penal ni civil, porque el agredido no hace otra cosa que ejercitar privadamente un derecho;
b) un comportamiento jurídico incorrecto, pero excusable, que no siendo causa de justificación de su conducta, sí es causa de inculpabilidad, por lo que actúa como eximente de responsabilidad;
c) un comportamiento jurídico no sólo incorrecto, sino inexcusable para el derecho y para la moral, por lo que ha de calificarse de pecado y de delito, con las responsabilidades consiguientes, al menos de carácter espiritual;
d) un comportamiento jurídico que, cumplidas las exigencias que después vamos a contemplar, no sólo es correcto desde el punto de vista jurídico y moral, por ser un derecho de la persona agredida, sino que, en ocasiones, ni siquiera es renunciable por constituir un deber.
Analicemos a continuación cada una de estas corrientes doctrinales:
A) Legítima defensa como derecho. Entienden cuantos se suman a este criterio que la legítima defensa que consagran los ordenamientos jurídicos traduce a su escala un derecho natural que tiene una doble raíz, a saber: la exigencia de conservar la vida, y la del bien común, que pide cumplir con la demanda social del rechazo a los malhechores.
Como tal derecho, la legitima defensa actúa en la esfera de los jurídicamente lícito, y el sujeto que obra con libertad tiene conciencia de que su conducta se halla de acuerdo con la ley, puesto que la ley, conforme al principio del interés preponderante, hace prevalecer el del agredido ilegítimamente sobre el interés del agresor injusto.
Tal derecho, por lo tanto, es a un tiempo objetivo y subjetivo. Objetivo, porque una norma jurídica lo reconoce, y subjetivo, porque se trata de una facultad que, amparada por esa norma, se pone en ejercicio.
Para esta corriente doctrinal -y en síntesis la legítima defensa implica una conducta conforme a derecho, y el agredido, por consiguiente, «iura agit», de igual modo que, para poner un ejemplo, el propietario, vendiendo una cosa de su propiedad, hace uso de su «íus disponendi».
B) La legítima defensa como excusa. Para los partidarios de este punto de vista, la muerte del agresor es contraria a derecho, y no puede considerarse como causa de justificación para el agredido. Este no actúa «iure», aunque no merece castigo y sí impunidad, porque su comportamiento resulta excusable, bien por la perturbación psíquica y el arrebato que la agresión desencadena («propter perturbationem animi»), bien porque esa misma agresión le coloca en estado de necesidad, bien por el miedo insuperable que le sobrecoge. La muerte del agresor no es, por tanto, un derecho del agredido. Su comportamiento es materialmente antijurídico, pero se le exime de responsabilidad por el delito, atendiendo a las razones aludidas que le inhiben de culpabilidad, toda vez que el hecho, sin conciencia ni libertad por parte del sujeto, ni siquiera podría calificarse de humano.
C) La legítima defensa como infraccíón inexcusable. Todos aquellos que defienden esta postura estiman, en términos radicales, que el «non occidere» tiene un carácter absoluto y permanente, con rango superior, no de consejo, sino de precepto, de tal manera que no admite excepciones de ninguna clase. La muerte del agresor por el agredido alegando la legítima defensa constituye una violación evidente del quinto Mandamiento.
Si es verdad que el homicidio queda justificado en el supuesto a que antes aludimos del Exodo, no se olvide -se alegaque el Nuevo Testamento superó al Antiguo, y que en el Sermón de la Montaña Cristo se expresó así: «Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Yo, empero, os digo que no hagáis resistencia al agravio» («non resistero malo») (Mat. 5, 38/39).
En esta línea de inspiración y pensamiento, San Pedro Damián escribe: «¿No recordáis aquellas palabras del Señor: si te han quitado lo que es tuyo, no lo reclames?» Si no tenemos ni siquiera el derecho de reclamar lo que nos ha sido robado, ¿cómo podríamos vengar el robo por vías de hecho? Por ello, proclamó Origenes que «Occidentem occidere non licet sed occidi necesse est».
Se arguye, por añadidura, que es preciso rechazar la opinión de quienes aseguran que la no resistencia, que llevó al martirio a miles de cristianos durante la época de las persecuciones, fue tan sólo un consejo, sin fuerza moral una vez que las persecuciones terminaron. La fuerza moral preceptiva de la no resistencia y del martirio continúa vigente, asegura Luis Vecilla.
La verdad es que, como ha escrito Balmes, «la no resistencia no es un dogma»; que, tratándose de la agresión «in odium fidei», hay dos formas legítimas de reaccionar, la de Eleazar, aceptando el martirio, o la de los Macabeos, tomando las armas; que la Iglesia no sólo venera a los santos mártires, sino a los héroes santos, como San Hermenegildo, San Fernando o Santa Juana de Arco; que la resistencia a la agresión y la consiguiente legítima defensa hubiera sido inútil y contraproducente en la época de las persecuciones a que suele aludirse; que la referencia al Sermón de la Montaña enumera tan sólo la aplicación de la caridad a determinados supuestos, pero no impide que esa misma caridad exija un comportamiento diferente en otros, por lo que, siendo válido en toda circunstancia el mandamiento del amor al prójimo, no se cumple siempre con el mismo de la misma manera, porque una cosa es devolver mal por mal y otra oponerse, rechazar e impedir el mal, y al que pretende por la agresión imponerlo y ejecutarlo; que, como indicara Pío XII, «el agresor formalmente injusto pierde por su acción injusta el derecho a su propia vida».
No cabe, en apoyo de la tesis que califica de infracción moral la muerte en legítima defensa, decir que, hallándose el agresor en pecado mortal, dado el propósito que le anima, su muerte en dicho estado por la reacción del agredido le condenará al infierno. Si el que salva un alma salva la suya, también condena la suya, se dice, el que otra condena. Pero tampoco vale el argumento, ya que, de una parte, quien ha dado motivo para la legítima defensa, que le ocasiona la muerte en dicho estado, es el agresor, y no el agredido, y de otra, que también pudiera hallarse en situación de pecado mortal el agredido, que no quiere morir, por la agresión de otro, sin haber confesado.
La postura que mantiene la infracción moral, en todo caso, de la muerte en legítima defensa, nace no sólo de la identificación de la caridad con la no resistencia, sino de la confusión entre la agresión por odio a la fe y la agresión por motivos ajenos a ella. Pues bien, si el martirio a que conduce la primera resulta admirable, la muerte a manos de quien la desea por otras razones ha de ser contemplada con perspectiva diferente.
El problema, en el campo en que ahora nos desenvolvemos, nos lleva a examinar una cuestión conexa, pero distinta: conexa, toda vez que se refiere a la contemplación moral de la institución; pero distinta, porque esa contemplación matiza los supuestos y se pronuncia de modo distinto también, según se trate de unos o de otros.
San Agustín, que afirma sin vacilaciones que «mucho menor mal es matar al que pone asechanza a la vida ajena que al que defiende la propia» («Libre arbitrio», Libro 1, cap. V, nº 12), dice, sin embargo, que aun «no condenando las leyes que permiten matar al agresor, no encuentra cómo disculpar a los que de hecho matan» (id., nº 11). Para San Agustín, al menos en el pasaje aludido, la muerte del agresor justificada ante la ley humana no lo está ante la ley divina.
¿Pero por qué no encuentra San Agustín dicha justificación? El mismo se refiere a la concupiscencia o instinto -a la pulsión homicida, diríamos con frase de hoy- que anima al agredido. Este, amando su vida desmesuradamente, inmoderadamente, llega a estimar como necesaria la muerte del agresor. La entrada en juego de lo concupiscente hace surgir la duda en San Agustín. Por ello, si la concupiscencia instintiva no fuera el argumento decisivo para la reacción de la víctima, está claro que su conducta, para el propio San Agustín, sería lícita.
Pero aun entrando en juego el instinto, por razón de la propia naturaleza humana, no creemos que pueda plantearse la duda, y ello porque una cosa es el instinto homicida, que tiene carácter prioritario en el agresor, y otra el instinto de conservación de la propia vida, que tiene carácter prioritario para el agredido, y porque los instintos, como las pasiones, han de juzgarse, desde el plano ético, por razón de íos fines honestos o deshonestos a cuyo servicio se ponen. El instinto puede ser irracional, pero no puede decirse lo mismo del fin moral e inmoral al que se ordena.
Santo Tomás, sobre el que pesó la actitud contradictoria, dubitativo y confusa, por consiguiente, de San Agustín, al ocuparse de la legítima defensa en la «Summa», de manera diáfana dice: «Vim vi rapellere licet, servato moderamine inculpatae tutelae», o sea, que «es lícito repeler la fuerza con la fuerza moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazadas (II, 11, q. 64, art. 7). Pero, declarando esta licitud, apostilla que hay dos maneras de defenderse, ya que «puede-suceder que el agredido tenga sólo la intención de defenderse, llegando a matar al agresor por mero accidente, o puede ser que el agredido pretenda intencional damente la muerte del agresor, ya como medio, ya como fin de la defensa. El agredido -concluye Santo Tomás- puede matar al agresor, pero de ninguna manera puede pretender matarle, ni como medio ni como fin, al rechazar la agresión», pues ello sería un pecado grave.
Aplica Santo Tomás al caso que nos ocupa la doctrina del voluntario indirecto o de la causalidad de efecto doble, conforme a la cual la muerte del agresor será sólo lícita cuando el efecto querido es el bueno, la conservación de la vida propia, y el efecto no querido, aun siendo su consecuencia inevitable, es el malo, la muerte del agresor.
Alguien ha visto una contradicción entre San Agustín y Santo Tomás, pues aun en el caso en que este último justifica la muerte en legítima defensa, es decir, del voluntario indirecto, parece ser que mientras Santo Tomás busca la justificación del voluntario indirecto en el aprecio de la propia vida, que es concupiscente por ser instintivo, San Agustín, por el contrario, niega tal justificación precisamente por el desprecio a la vida propia, que en lucha contra la concupiscencia resulta preceptivo.
No creo que la ascética cristiana ponga la conservación de la vida al nivel zoológico del instinto, pues el cristianismo enseña que la vida es un don de Dios que se debe conservar y desarrollar, y, por lo tanto, preservar y defender. Si el desprecio a la vida, sin más, fuese un objetivo cristiano, el desprecio del don implicaría el desprecio al donante, y cumplido al pie de la letra nos conduciría a no alimentarnos, a ampararnos contra la intemperie y a rechazar las medicinas y las intervenciones quirúrgicas en caso de enfermedad o accidente. Una cosa es el sacrificio de la vida y otra dejar, sin pretender impedirlo, que alguien injustamente acabe con ella.
Por todo ello, las opiniones de San Agustín, dubitativas, y de Santo Tomás, matizadoras, fueron contestadas y superadas especialmente por los teólogos clásicos españoles. Para no alargarnos excesivamente, traigamos a colación tan sólo a Lugo, Molina y Azpilicueta.
Juan de Lugo llegó a la conclusión de que es lícita la muerte en legítima defensa, aunque se trate de voluntario directo, es decir, del caso en que el agredido reacciona con la intención directa de matar a su agresor. «Si la legítima defensa es justa y legal, fundada en la misma naturaleza, debe serlo también el medio necesario para ella.» Pues bien, si para lograr el fin de la legítima defensa no basta a veces con golpear o herir («simplex percussio»), haciéndose necesario «intendere mortem aggressoris» (intentar la muerte del agresor), entonces «non solum ut percussio sed ut mors». En tales casos, pues, intencíonalmente y moralmente, como algo que se reputa y juzga necesario, puede buscarse de modo directo y no querer como simple resultado la muerte del agresor.
De forma análoga, Luis de Molina escribió que «mors ipsa aggressoris est medium necessarium ad se tuendum, persecussioque non esset sufficiens».
Martín de Azpilicueta, por último, buen conocedor del hombre, y bajando de la teoría a la cruda realidad, escribe que «a la frágil naturaleza humana no se la puede pedir que viéndose atacada con peligro grave de la vida tenga el ánimo tan sereno que sólo quiera defenderse y no acabar con el adversario».
Para mí, la espinosa cuestión del voluntario directo o indirecto queda iluminada definitivamente y, a la vez, en el plano jurídico positivo y en el plano moral con la doctrina que, analizando la legítima defensa, separa los dos aspectos que en el rechazo de la agresión aparecen. De una parte, el objetivo o situación real que se define por su carácter genérico como «animus defensionis», o mejor, como un obrar en defensa, y de otra, el subjetivo personalismo de los móviles que, con carácter individual y concreto, impulsan la defensa misma (Ve Sent. T. S. de 14 de marzo de 1973).
Pues bien, mientras el «animus defensionis» puede llevar consigo, sin inmoralizar la conducta, el «animus necandi», los móviles de aquél y de éste, manteniendo su juridicidad (ante la ley humana de San Agustín) pueden inmoralizarla (ante la ley divina). Ello sucede cuando la legítima defensa ampara, ante el derecho positivo, un propósito de venganza, una secuela de odio, un sentimiento de envidia, que aprovecha en su propio beneficio la causa de justificación, para satisfacer anhelos concupiscentes de valor negativo ético.
Lo que ocurre es que al llegar a este punto convergen y se entiende a San Agustín, a Santo Tomás y a los teólogos clásicos españoles. Basta para ello trazar la frontera entre el delito y el pecado. El agredido que mata a su injusto agresor puede obrar jurídicamente si en su legítima defensa concurren los requisitos que la norma positiva exige como legitimadores de su conducta, y ello no obstante, cometer una infracción moral, incluso grave, si los móviles que en su intimidad le impulsaron a ocasionar dicha muerte fueron los de la más baja y torpe concupiscencia. Pero de aquí no puede deducirse que la legítima defensa no sea lícita, por precepto evangélico. Lo que sí puede decirse es que no es lícito caer en la tentación de la venganza, del odio o de la envidia, matando para defenderse lo que, ciertamente, no es ni mucho menos lo mismo. Si el «animus necandi» es moralmente lícito como medio y como fin para hacer eficaz la defensa, pueden no ser moralmente lícitos sus móviles esti~ rnulantes. Aquí, como en tantas otras ocasiones, hay que trazar -insistimos en ellola línea que separa el Derecho de la Moral. No todo lo que es pecado es delito; pero igualmente, lo que se hace de acuerdo con la ley, lo que no es delito, lo que es, además, ejercicio de un derecho, puede, por razón de las intenciones o fuero interno, siendo jurídicamente válido, ser moralmente pecaminoso. Si el Derecho tiene jurisdicción sobre las conductas, no la tiene en el de la conciencia que las anima. Recordemos aquella frase de Jesús, que reproduce San Mateo (15, 1 8/19): «Lo que... sale del corazón... mancha al hombre. Porque del corazón es de donde salen... los homicidios.»
D) La legítima defensa como deber. Para la opinión que estimamos más acertada, la legítima defensa que, en ocasiones, es, sin duda, un derecho heroícamente renunciable, en otras es una obligación a la que no es lícito renunciar. La legítima defensa, en tales supuestos, es un derecho-deber, sagrado y verdadero, como dice Carrara, o más bien, y para expresarle con mayor claridad, un derecho que nace de un deber. Tal sucede cuando, sin la pretensión de pagar con la misma moneda, el agredido rechaza la agresión, considerando que su muerte llevaría consigo la desgracia de quienes de él dependen, como su esposa e hijos. Tal sucede, también, con los casos del investigador que lleva adelante un descubrimiento científico beneficioso para la humanidad; del portador de un secreto decisivo, cuya sustracción perjudicaría a muchos; del jefe o cabeza de una agrupación, cuyo homicidio plantearía muy serios problemas.
Como dijo León XIII, hay circunstancias en que «la resistencia es un deber». La legítima defensa será un derecho, como lo es, sin duda, ofrecer la otra mejilla, cuando sólo se ventilan intereses personales, pero la noción auténtica de la virtud quedaría falseada, como se ha escrito con acierto, si la renuncia a la defensa estuviera motivada por una debilidad pusilánime y una falta de corazón, que pretendiera enmascarar, con pretexto caritativo, una actitud de entrega y cobardía.
De todas formas, se trate de un simple derecho o de un derecho-deber, en la doctrina y en la práctica, se ha planteado el problema de si la legítima defensa tiene un carácter prioritario por absoluto, o subsidiario por relativo, es decir, si la legítima defensa -asumiendo la primera consideración- puede actuar de inmediato y con carácter represivo, o bien si -asumiendo la segunda- actúa en un primer tiempo preventivo, que sólo en caso de no tener éxito permite moralmente la acción represiva y con ella la muerte del agresor. En resumen, como dice el P. Pereda, S. J.: «¿Es o no subsidiario el derecho de legítima defensa? ¿Puede usarse siempre que haya ataque injusto o solamente cuando no haya otro remedio para salir de ese mal paso?» («La fuga en caso de ataque», en Rev. de D. esp. y americano, 1966, pág. 133 y s.). ¿Se puede acudir a la defensa represiva sin más? ¿No cabe distinguir, como lo hace Díaz Palos, entre defensa represiva en el caso de «necessitas inevitabilis» y de defensa evasiva en caso de «necessitas evitabilis»? («Legítima defensa», en Nueva Enc. jur. espl., Tomo XV, pág. 19 y s.).
El problema tiene una vieja raíz histórico-canóníca, pues se planteó al estudiar las irregularidades para recibir y ejercer órdenes sagradas. Si la irregularidad se producía en caso de homicidio, ¿había homicidio por parte del ordenado u ordenando «in sacris» si en legítima defensa se produjo un hecho materialmente homicida?
Ante el agresor, en efecto, cabe adoptar una postura meramente pasiva, dejándose matar, pero cabe también adoptar una postura activa de carácter preventivo y no represivo, que puede considerarse también como defensa legítima, pues con ella lo que se pretende es, sin duda, conservar la propia vida. Esta postura defensiva -evasiva-preventiva-impeditiva- puede manifestarse a través del «commodus dicessus», de las voces de auxilio, de la súplica y de la huida.
Por «commodus dicessus» se entiende la escapada cómoda, la conducta prudente que aconseja retirarse o no comparecer allí donde el ataque del injusto agresor puede producirse, como «quando quis videt inimicum suum a longe venientem». Las voces de auxilio no son más que peticiones a gritos, de socorro o ayuda ajena, con las que se aspira a atemorizar o alejar y hacer desistir al atacante de su propósito. La súplica es el ruego humilde que el agredido hace a su agresor para que se detenga y desista de su decisión criminal. La huida, por último, no es más que la fuga del propio agredido, que, como vulgarmente se dice, toma las de Villadíego o pone los pies en polvoroso.
De todas las manifestaciones del primer tiempo preventivo o evasivo de la legítima defensa -si es que realmente hay aquí defensa en sentido propiamente dicho-, la que ofrece más amplio y enconado debate ha sido y es la huida o fuga. ¿Hasta qué punto el agredido está obligado a huir? ¿Lo estará en todos los casos? ¿No lo estará en ninguno?
Frente al «nemo tenetur fugere» de Baldo se alza el «omnes fugere tenetur» de Grocio. ¿Cuál de ellos tiene razón? Si desechamos el «omnes fugere tenetur», porque «periculum famae aequiparatur periculo vitae», aún se podría distinguir, como lo hiciera la teología clásica, dentro de un casuismo quizá excesivamente minucioso y detallista, entre aquéllos para los cuales, por su condición social, la fuga no puede ser nunca deshonor, y aquéllos para los que, por ese mismo puesto social, la huida, al deshonrarlos, debe evitarse, ya que el honor también ha de considerarse y defenderse.
La distinción apuntada tiene, por un lado, un resabio clasista, y por otro, olvida que el honor es algo inherente a la persona, sin perjuicio del estamento social al que pertenezca. Si el honor es patrimonio del alma, como dijera Calderón, y la fuga se considera como deshonor -«pedes arma leporum»-, a cualquiera, como decía nuestro Vitoria, le «es lícito defenderse, ya que el huir es en si mismo una ofensa» que nadie está obligado a hacerse. Como dijo la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1944: «A nadie es exigible, ni la ley lo exige, pasar al estado poco decoroso de la huida ante una agresión no provocadas»
Por otro lado, y con independencia de las razones de honor que se alegan para no exigir la huida ante los agresores, se traen a colación -y no dejan de tener su importancialos de utilidad. La fuga -se dice en esta línea de pensamientoes un medio evasivo inseguro, ineficaz e infructuoso para el que en ocasiones no hay siquiera posibilidad material. La fuga puede ser, incluso, contraproducente, pues aumenta la audacia y agresividad del atacante, al que se irrita y enloquece, y, a la vez, aumenta el peligro que supone tropezar y caer en la huida y ser acometido por la espalda.
La estimación subsidiaria de la defensa legitima en su verdadero aspecto, que es el represivo, le arranca su carácter de derecho o de ejercicio legítimo de un derecho. El texto de las Partidas a que antes hicimos referencia proclama con toda perfección y nitidez que no hay formas de ejercicio a las que sea necesario acudir previamente, para que con carácter supletorio y subordinado la legítima defensa en tiempo represivo se configure como causa de justificación.
De todas formas, el examen exhaustivo de la legítima defensa no concluye aquí, pues queda por estudiar su extensión y requisitos. De aquéllas y de éstos, aunque sólo a esquemáticamente, nos ocupamos a continuación.
La defensa legítima, en cuanto a su extensión se refiere, ha de contemplarse en dos planos: el subjetivo y el objetivo.
Desde el punto de vista subjetivo, cabe distinguir la defensa propia o autodefensa y la defensa de otros o defensa ajena, tal y como reconoce el art. 8, núm. 4, del Código Penal español. Entre los terceros defendibles se hallan el «nasciturus», en tanto en cuanto tiene derecho a la vida. Desde el punto de vista objetivo, la defensa legítima, propia o ajena, abarca no solamente lo que se es, sino también lo que se tiene o «yo ampliado», es decir, como el artículo citado del Código Penal español señala, la persona o los derechos y, por tanto, no sólo la vida, sino la integridad física («ab tutelam corporis»), la libertad (contra el rapto y el secuestro), el honor y la honestidad, el domicilio y los bienes materiales («invasio rei»).
La doctrina, analizando la legítima defensa en su plano subjetivo, entiende que, con relación a terceros, pueden ser objeto de la misma los intereses jurídicamente protegidos de las personas jurídicas, e incluso, en situaciones muy excepcionales, el propio Estado. Tal sucedería con la muerte dada por un ciudadano al espía que, habiéndose adueñado del plan de defensa de su nación, tratase de pasar la frontera. De igual modo, y ya en el plano objetivo, se discute acerca de si en el supuesto de «invasio rei» es necesario o no que, además del patrimonio, haya o no peligro para la vida del propietario o del encargado de su custodia, entendiendo unos que este requisito es imprescindible, mientras que otros aseguran que la defensa de los bienes patrimoniales, con todas sus consecuencias, incluida la muerte del agresor, puede realizarse en atención a ellos mismos, toda vez que su destrucción o daño puede ser irreparable o no compensable, porque los mismos sean imprescindibles para el propio sustento o el de la familia, y porque no resultaría justo presenciar pasivamente el robo ante la esperanza, con escaso o nulo fundamento, de una posible indemnización. Por lo que respecta al llamado homicidio «honoris causa» Díaz Palos (ob. cit., pág. 25) estima que no puede quedar amparado por la legítima defensa cuando se trata de honor conyugal «in rebus veneris», porque el honor mancillado es el del cónyuge adúltero y no el del cónyuge inocente, al que la ley concede y reserva otro tipo de acciones para conseguir la reparación oportuna. Fuera de este caso, la defensa legítima y privada del honor viene admitida por la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, a partir, sobre todo, de la sentencia de 1 de mayo de 1958, que, con notable acierto, dijo que el ataque verbal injurioso y grave se equipara a la agresión material.
Apuntada la doble extensión subjetiva y objetiva de la defensa privada, hay que precisar sus requisitos legitimadores. El «consensus» aquí es absoluto y, de acuerdo con el mismo, el núm. 4 del art. 8 del Código Penal español enume ra las siguientes: agresión, necesidad y falta de provocación.
Agresión: Precisada, hace un instante, que esta agresión, como «prius», puede ser tanto material como moral, se exige que la misma sea actual o inminente (requisito ontológico) y además injusta (requisito formal) (no lo sería, por ejemplo, la del agente de la autoridad en ejercicio de su ministerio). La injusticia de la agresión, a su vez, puede producirse por razón del bien agredido (agresión sustantivo) o por la con ducta brutal del agresor, con independencia de la importan cia de dicho bien, que pudiera ser mínimo (agresión adjetiva). La agresión puede partir de personas perturbadas o ebrias, ante las cuales la defensa sigue siendo legítima, pues el agredido se defiende contra el agresor, con independencia de su culpabilidad. La pena se excusa si la culpabilidad no existe, pero la legítima defensa es medida de protección tan sólo, pero nunca pena. Como precisa, con admirable sagacidad Díaz Palos (ob. cit., pág. 3 l), no es necesario esperar el comienzo de la lesión, bastando la «laesio inchoata». La agresión, de otro lado, puede ser repelida en tanto continúa (caso de secuestro, como delito permanente), pero no cabe legítima defensa en los casos de agresión de futuro o de agresión acabada, es decir, en los que existe lo que se llama «mora interpositio», como sucede en la pacífica «retentio rei» de lo robado.
Necesidad: La «necessitas defensionis» lleva consigo, conforme a la pauta de Santo Tomás, la añadidura, fruto de la templanza, que se expresa así: «moderamine inculpae tutelae», que se efectúa a través de la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Esta racionalidad, como ha precisado la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1984, requiere, a su vez, «la proporcionalidad entre la acción agresiva y la reacción defensiva (que) ha de medirse no con arreglo al criterio subjetivo del que se defiende, sino con arreglo al criterio valorativo que la recta razón dicte al juzgador», y que no es otro, a juicio de los expertos, que el marcado por lo que en tal situación haría un hombre razonable. La racionalidad-porporcionalidad que contempla la adecuación e idoneidad del medio empleado conjuga aquella agresión sustantivo (bien agredido) o adjetiva (peligrosidad de la agresión) para decidir, por ejemplo, y en un caso límite, y tratándose de la primera, que la «necessitas defensionis» no autoriza para matar al muchacho que roba la fruta.
Es verdad que la situación sociológica en que se encuentra el agredido puede ofuscarle y conducirle al quebranto de la racionalidad-proporcionalidad. Ello da origen al exceso, extensivo o intensivo, de la defensa. El exceso extensivo se produce cuando la agresión ha sido imaginada o deja de existir. El exceso intensivo cuando, aun existiendo la agresión, su rechazo, como dijimos, resulta desproporcionado o se prolonga, a pesar de que el acto agresivo se frustró.
El llamado exceso extensivo puede dar origen a la defensa putativa, es decir, a la reacción violenta contra una agresión imaginada, que, como ha ocurrido en la realidad de los hechos, motivó una broma «iocandi causa». En tales supuestos, así como en los de exceso intensivo, no entra en juego la legítima defensa como causa de justificación o ejercicio de un derecho, pero sí puede apelarse, como causa de no culpabilidad, completa o incompleta, al miedo insufrible o al error esencial e invencible.
Falta de provocación: El «pretextus defensionis» postula que la agresión no haya sido provocada por el agredido.
Nuestro Código Penal habla, por ello, de «falta de provocación suficiente por parte del defensor» (art. 8, 4.11, e). Esta provocación, al dar origen a la conducta agresiva del atacante y actuar como su resorte movilizador, convierte, de algún modo, al agredido en responsable, e ilegitima por ello la autodefensa, descalificándola jurídicamente.
Blas Piñar