Jamás fue el universo tan rico, ni estuvo tan colmado de comodidades, gracias a una enorme y fecunda industrialización. Jamás hubo tanto oro.
Pero el oro está escondido en los cofres blindados, más seguro que en las más profundas cavernas. Los bienes materiales, monopolizados, sirven para matar a los hombres y no para socorrerles. Son una razón más para odiar. Han convertido en garras, las manos que los tocan, y en jaguares Los cuerpos humanos que los utilizan.
Sin amor, sin fe, el mundo se está asesinando a sí mismo. El siglo ha querido, ciego de orgullo, ser tan sólo el siglo de los hombres.
Este orgullo insensato le ha perdido. Ha creído que sus máquinas, sus "stocks". Sus lingotes de oro, le podrían dar la felicidad. Y sólo le han dado alegrías, pero no la alegría, no esa alegría que es como el sol, que nunca se apaga en los paisajes que antes ha llenado de ardiente esplendor. Las tristes alegrías de la posesión se han endurecido como púas y han herido a los que, creyéndolas flores, las acercaban a su rostro.
El corazón de los vencedores del siglo, vencedores de un día, está lleno de melancolía, de acritud, de una horrible pasión de apoderarse de todo, enseguida, de una cólera brutal, que se eriza frente a todos los obstáculos.
Millones y millones de hombres se han batido y se han odiado. Un huracán les arrastra, cada vez más desencadenado, a través de los aires encendidos. La lengua seca, frías las manos, adivinan ya, en medio de su delirio, el instante próximo en que su obra de locos será aniquilada. Desaparecerá, porque era contraria a las leyes del corazón y a las leyes de Dios.
Él solo, Dios, daba al mundo su equilibrio, dominaba las pasiones, señalaba el sentido de los días felices o desgraciados. ¿Para qué haber sido ambicioso, cuando el verdadero bien se ofrecía sin límites, generosamente, a todos los corazones puros y sinceros?
El mundo ha renegado de esta alegría, sublime y orgullosa, como los chorros de una fuente. Ha preferido hundirse en los pútridos mares del egoísmo, de la envidia y del odio. Se asfixia en la ciénaga. Se debate en medio de sus guerras, de sus crisis, en medio de los lazos resbaladizos de su egoísta pasión. Aunque se reúnan todas las conferencias del mundo y se agrupen los jefes de Estado y los expertos, nada podrán cambiar. La enfermedad no está en el cuerpo.
El cuerpo está enfermo porque lo está el alma. Es el alma la que tiene que curarse y purificarse. La verdaderamente grande y única revolución que está por hacerse es ésa: aun tan sólo las almas, llamadas por el amor del hombre y alimentadas por el amor de Dios podrán devolver al mundo el claro rostro y una mirada limpia a los ojos purificados por el agua serena de la entrega generosa.
No hay opción: o revolución espiritual, o fracaso del siglo. La salvación del mundo está en la voluntad de las almas que tienen fe.
León Degrelle
Almas Ardiendo
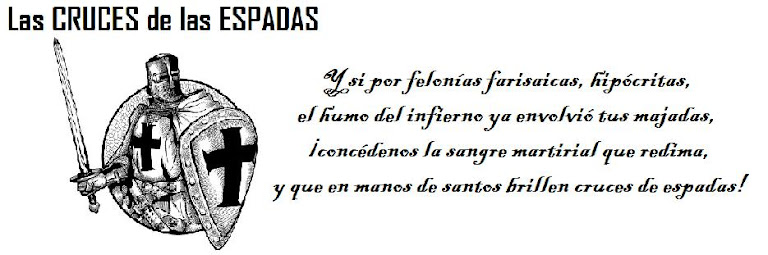


No hay comentarios:
Publicar un comentario