No es la lucha contra un individuo la que estamos proponiendo, ni siquiera contra un partido o facción determinada. No es una pugna privada por bienes o puestos, o por obtener algún espacio en el mecanismo de reajuste del sistema. Hemos aprendido con los clásicos que la democracia es la profanación de la política, con el magisterio auténtico de la Iglesia, que no se puede convalidar la aberración de la soberanía del pueblo ni el mito absurdo del sufragio universal; y hemos aprendido por experiencia histórica que era cierto aquello que enseñaba Maurras: no es que la democracia esté enferma, la enfermedad es la democracia. La enfermedad es el régimen, y todo empeño por reconquistar la salud de la Patria debe empezar por impugnarlo sin concesiones, y combatirlo coherentemente hasta las últimas consecuencias.
Pero esta lucha contra la tiranía democrática, contra este mando ilícito por su origen y por su ejercicio, contra este despotismo subversivo que todo lo corroe, compromete además —y prioritariamente— nuestra fidelidad de bautizados. En efecto, es doctrina segura de la Fe Católica, transmitida hasta hoy sin mengua ni desgaste, que los fieles de una nación cristiana poseen el derecho a desobedecer a los gobernantes ilegítimos; a desacatar sus propuestas primero; a rebelarse después gradualmente en forma pasiva y activa, hasta llegar a la resistencia franca, física, obstinada y heroica, cuando la tiranía no deja otra posibilidad más que su muerte para que pueda restituirse la vida de la nación.
Mas no se trata sólo de un derecho que puede ejercerse o no según los casos. Bajo determinadas circunstancias —precisamente cuando las fuerzas subversivas y sediciosas ocupan el poder y destruyen el bien común completo— la resistencia activa integral es un deber colectivo de los cristianos, que nadie puede rehusar mientras dure el estado de agresión permanente; es una obligación moral inesquivable, es un imperativo que reclama concreción y respuesta, es una reconquista que no perdona excusas ni tardanzas.
Lo enseñaron los Padres y la mejor escolástica, los teólogos de nota y los sabios moralistas de todos los siglos. Hay exigencia de plantear batalla en defensa de la Realeza Social de Jesucristo, cuando ella es agredida, befada, escarnecida y traicionada con anuencia del tirano y de sus sicarios. Exigencia que llega, como lo entendió ese pueblo jerarquizado de 1806-1807, a los civiles capaces —varones y varonas—, a los sacerdotes indoblegables en su ministerio, a quienes sientan náuseas de permanecer neutrales en tan decisivo trance, y a los guerreros genuinos, para quienes la Patria es un Grial reluciente por el que cabe andar de vigilia en vigilia hasta el derramamiento de la sangre. Por eso, el Cardenal Bellarmino hablaba de la Santa Intolerancia, y Urbano VIII absolvió del juramento de fidelidad a los soldados que se lo habían prestado al Conde Hugo, ratificando así el principio de que la fidelidad de las tropas de un país cristiano se debe primero a Dios que a los hombres, y que no tiene por qué prestarse a los gobernantes cuando ellos se comportan como sacrílegos, apóstatas e impíos consumados.
No nos será posible esta contienda si no forjamos en nosotros y en nuestros camaradas y amigos, el modelo de militante que imponen estos tiempos.
El nacionalismo no podrá ser una ocasión para los frívolos, ni un refugio para los cómodos, ni un punto de reunión para los derrotados. Tampoco será sitial para fugaces activistas ni para esos falsos predicadores que creen querer a Dios porque a ninguno quieren y menoscaban todo henchidos de soberbia y de autosuficiencia estéril. Vengan a nuestras filas los que han depuesto la intriga y el interés personal, el sarcasmo vacío, el personalismo soberbio y las aventuras inconducentes. Vengan a nuestros cuadros —pobres en cifras y medios, plenos en verdades— los que mantengan la firmeza de las convicciones absolutas y el coraje de sostenerlas oportuna e inoportunamente.
El militante que necesitamos no es el espectador de una función, es el antagonista de una reyerta justa. No es el que se pliega a la comedia de la participación democrática, sino el testigo de un drama que espera revertir con su esfuerzo en jornada de júbilo. No es el agitador de banderines estridentes, sino el portador silencioso del lábaro de gloria. No es el candidato que se prosterna suplicante ante los hombres, sino el hombre que entiende que la jerarquía se funda en el servicio. Y no será tal vez, el que recorra los peldaños del éxito en las campañas publicitarias, pero sí aquel que se abrazó a la cruz, enamorado de su lumbre y de su gracia.
El militante que necesitamos no es el que pregunta cuál es el programa. Bien decía Codreanu que el país agoniza por la falta de hombres enteros y no por ausencia de programas. El nuestro, no obstante, fue expuesto por maestros mártires y personalidades eminentes del pensamiento católico nacionalista. Pero su mejor legado sigue siendo el recuerdo vivo de sus hombrías de bien.
No nos faltan propuestas, como se dice por allí con ignorancia o malicia. No nos faltan soluciones concretas para los problemas reales. Pero pedimos primero para nosotros, disciplina y trabajo, ayuda mutua y honor, confianza y sacrificio, formación y acción, oración y adoración permanente por sobre todas las cosas. Lo demás —como la prometida añadidura— sobrevendrá cuando menos lo esperemos.
El militante que necesitamos es el que sabe que cuando no hay bien no hay que elegir, y que entre el mal y el mal menor —que es siempre un mal— está el bien posible. El bien pendiente y realizable: la Reconquista y la Restauración de la soberanía plena en el nombre de Dios y de la Patria.
Se trata de vencer las conductas resignadas, y ese dolor ingrato que es fatalismo y desolación. Marchar sin esperanza no podemos, porque ella es nuestra fuerza. Y si fuera cierto lo de Péguy, que dice que “Dios dijo: la fe que yo más quiero es la esperanza”, ella nos llevará a la fe y a la caridad, que es la única trilogía que no ha sido capitulada…
“Caigamos de rodillas,
¡oh hermanas iguales!
Santas Teologales
velad por nosotros…”
El militante que necesitamos ha de amar a la Patria como persona viva. Con amor de hijo, hecho de gratitud por lo recibido; con amor de esposo, sostenido en la fidelidad indisoluble; y con amor de padre, que es amor de servicio y de sacrificio, de porvenir y de gozo.
El militante que necesitamos ha de encontrarse con nosotros. Que sume su presente a nuestro coro, que acerque mano y brazos, palma al cielo, sin dar ni pedir tregua. Que traiga su insistencia en no rendirse. Que venga sin regreso y con el corazón crispado de promesas. Que suba la bandera hasta la cima, que se aliste en las guardias sin relevo, que Rosario en el pecho y Cristo en jefe pronuncie sin temores el nombre de Argentina, porque así —lo juramos— ¡Argentina es quien vence!
Antonio Caponnetto
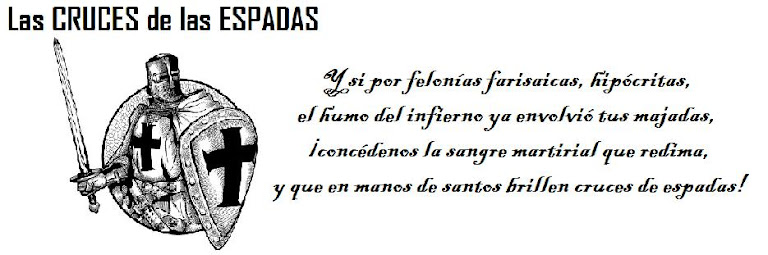



No hay comentarios:
Publicar un comentario